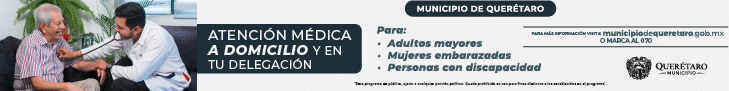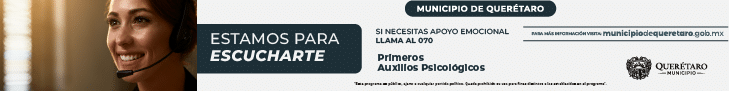OCTAVO DÍA |Por Julián López Amozorrutia, rector del Seminario Conciliar de México |
«Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable». Así lo sentencia el capítulo octavo (v.7) del Cantar de los Cantares, después de hablar de la fuerza del amor, semejante a la muerte, y de la incapacidad de aguas torrenciales y los ríos de apagarlo o anegarlo.
El sentido de la expresión se entiende fácilmente. Sin embargo, su intuición básica entra en conflicto con las sospechas contemporáneas. ¿No esconde siempre un narcisismo compartido? ¿Hay en él algún nivel trascendente, o es la vivencia humana de un ámbito puramente biológico y psicológico? ¿Tiene algo que ver con la libertad, o somos fatalmente arrastrados por él? ¿Hay un orden posible en el amor? ¿Es algo más que un espejismo?
Resultando, entonces, un elemento fundamental de la existencia humana y su realización plena, escapa, sin embargo, en sus contornos a ser comprendido, ubicándonos en una tremenda paradoja. Así lo expresa un filósofo contemporáneo:
«Respecto del amor vivimos como si supiésemos lo que es. Pero desde el momento en que tratamos de definirle, o al menos de acercarnos a él por conceptos, se aleja de nosotros inmediatamente. De ahí concluimos que el amor no puede ni debe entenderse estrictamente, que se sustrae a toda inteligibilidad La consecuencia inevitable de esta actitud se produce automáticamente: del amor no podemos dar más que una interpretación, o mejor, una no-interpretación puramente subjetiva, incluso sentimental. En consecuencia, lo arbitrario individual resulta la única ley de amor» (Jean-Luc Marion, Prolegómenos a la Caridad, Madrid 1993, 87).
Ante esa aporía, creo, sin embargo, que una respuesta no sólo es posible, sino necesaria, incluso urgentemente necesaria. Renunciar a la claridad en el amor es también permitir que naufrague nuestra propia condición humana. La repulsión que descubre el Cantar ante un amor comercializado, ¿no nos manifiesta una rebeldía espontánea, que nos habla de la comprensión -al menos incipiente- que sí tenemos sobre la realidad del amor?
El amor es un don incluido en nuestra naturaleza. No es creación arbitraria y caprichosa, carente de principios. No es sentimiento sin idea, no prescinde de la conciencia y de la libertad. Se vive con intensidad y se asume con responsabilidad.
Su fin no es el «yo» ni el «tú», sino el «nosotros». No es egoísta ni altruista: es principio de comunión. Generoso, capaz de oblación, y a la vez acogida irrestricta, afirmación agradecida del otro como horizonte de la propia plenitud, fecundo por principio. Extiende sus alas siempre hacia el más allá en la medida que alcanza mejor la común intimidad.
El amor es hermoso. No logra contradecir esta certeza ni la más dramática desilusión ni los fracasos que suele conocer. Es una búsqueda siempre renovada, en la que se compromete la aspiración a la felicidad que se adivina eterna.
El amor es índice de lo divino que hay en nosotros. Los más grandes ideales han encontrado en él su rostro, y los combates más exigentes han obtenido de él su fuerza. Incluso cuando la victoria se ha alejado, sólo él sabe mantener vivo el sentido de la batalla.
El cristiano se atreve a confesar: «Hemos conocido el amor» (1Jn 4,16). Se refiere al amor que Dios nos tiene. El amor que siempre nos precede y rebasa. El que se nos ofrece como morada y nos enseña el camino. En el que aspiramos a permanecer. El que nos convierte en sus mensajeros, el que nos otorga la mirada afectuosa y la mano solidaria. El que nos habilita al perdón. El que no deja de acercarse a la puerta y llamar, esperando que le abramos. En Él, en efecto, hemos creído.
Publicado en el blog Octavo Día, de El Universal (www. eluniversal.com.mx), el 14 de febrero de 2014. Reproducido con autorización del autor: padre Julián López Amozorrutia.