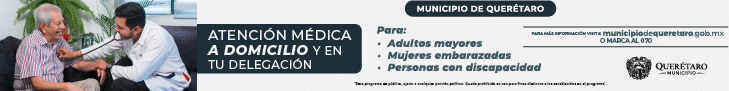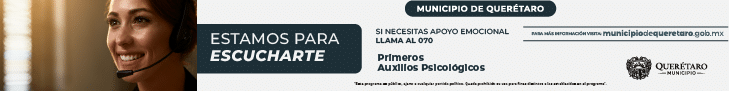Por Umberto Marsich, s.x. |
Esta es la noche en la que revivimos el rito pascual con el que Israel experimentó el paso salvador de Yahveh en tierra de Egipto, y que significó, para ellos, el comienzo de su liberación. El cordero, víctima sacrificada, con cuya sangre los israelitas marcaban las puertas de las casas, propiciando el paso liberador de Dios, es substituido hoy por Jesucristo, nuevo cordero, cuya sangre, derramada por nosotros, lava nuestros pecados, sella una nueva alianza con Dios y nos permite transitar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz y del pecado a la gracia. El rito pascual de Israel, renovado por Cristo en su última cena, llamada In Coena Domini, es lo que estamos celebrando, solemnemente, en esta espléndida noche de Jueves Santo.
El mandamiento nuevo del amor
En este contexto muy especial, Jesús anunció a sus Apóstoles y anuncia a nosotros, hoy, el mandamiento nuevo del amor. Éste, por cierto, es la ley fundamental de la Iglesia y del mundo: «Ámense los unos a los otros como yo los he amado». Se trata del amor de Jesús. Amor que culminará, mañana, en el sacrificio de su vida sobre la cruz, propiciado, misteriosamente, por la venal acción del apóstol Judas: el único cuya falta de disposición del alma le impedirá ser purificado por el lavatorio de los pies, o sea, por la obra del Señor.
La palabra amor, por cierto, es la que más nos emociona porque nos permite esperar beneficios y disfrutar el placer de ser amados. Pero no es mayor nuestro entusiasmo cuando quienes están llamados a darlo somos nosotros mismos. Este mandamiento nuevo, cuya esencia es el anonadamiento de uno mismo, sin esperar gratificación ni recompensa alguna, es también el que nos invita a dar el primer paso para el encuentro con el otro; a buscar la reconciliación con quienes nos han ofendido; a saludar fraternalmente a quienes nos han quitado el saludo y a tender la mano a aquellos hermanos que se nos han alejado sin explicaciones, sean amigos o enemigos. En verdad, ¿qué mérito hay si amamos sólo a aquellos que nos aman?
Este amor evangélico nos pide, en efecto, no sólo el ofrecimiento de cosas a quienes carecen de ellas, sino también el desgaste de nuestro tiempo y la entrega del corazón, a imitación de Jesús, quien ha donado su vida por amor. La buena noticia del amor y la secuencia del maestro que, con inaudita humildad, se pone a lavar los pies a sus apóstoles, representativos de la humanidad entera, debería estimular la conversión de nuestro corazón hacia ello. Sin conversión real, difícilmente transitaremos de un ineficaz estado de indignación ética a otro de compromiso real y generoso servicio.
El egoísmo, que parece pertenecer al genoma humano y que, en dosis diferentes, albergamos dentro de nosotros mismos, no nos dejará entregarnos a los pobres y experimentar el placer de servirlos de corazón y sin límites; no nos concederá la alegría de podernos lavar los pies, es decir, servirnos afectuosamente unos a otros. Exactamente como nos enseñó el Maestro.
Conversión concretada en justicia
La conversión del corazón a esta peculiar forma de amar de Jesús rompe barreras, asume las dimensiones del mundo y se hace «social». Esta manera de amar, en efecto, se concretiza en opciones por la justicia, en acciones por la promoción humana y en luchas por la liberación integral. El cristiano, que ama de verdad, no puede no asumir como propios los gozos y las esperanzas, las tristezas y los sufrimientos de los demás hermanos.
Cada opción y toda lucha por la liberación de los oprimidos, en cualquier región del mundo en que se encuentren; cada defensa de los pobres y testimonio por la justicia, serán expresión de la autenticidad de nuestro amor cristiano y de la coherencia de nuestra fe. La caridad cristiana, proclamada por el Señor como elemento medular de su doctrina, nos pide concretizarse en el amor al prójimo, que nos rodea, y en el compromiso por la justicia. No existe, en efecto, amor verdadero sin justicia, ni justicia sin amor. Esta misma justicia, practicada por fidelidad al Evangelio de Jesús, transforma a los cristianos en «sacramento» del amor y de la misericordia de Dios Padre.
Dios se hace presente en la vida de los hombres y en la historia de la humanidad a través de la mente, manos y corazón amoroso de aquellos que creemos en Él. Es viendo cómo nosotros amamos de verdad y vivimos, fraternal y solidariamente, con los más necesitados, como el mundo puede experimentar la presencia de Dios amor. A Dios siempre se le encuentra donde hay amor, justicia, solidaridad y paz.
Eucaristía, indispensable para el hombre
La misma Eucaristía, que, desde la última cena del Señor, celebramos cotidianamente y alcanza su cumbre en el memorial de esta noche, es misterio de amor. La Eucaristía, por cierto, es «El don que Jesús hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios para cada hombre» (MC, 1). En efecto, en la materialidad del alimento y de la bebida, la Eucaristía revela su indispensabilidad para la existencia del hombre, y en la conexión con aquel que se parte para los demás y se dona totalmente, asume los rasgos de un mandato de solidaridad y de servicio para aquellos que nos nutrimos de ello.
La Eucaristía, desde luego, debe inspirar y moldear siempre nuestro estilo de actuar realizando, así, lo que celebramos. El encuentro con el Señor, vivo y presente en la celebración, se hace verdadero y auténtico en la medida que nos impulsa hacia acciones concretas de caridad y de servicio social. Una Eucaristía que no se traduzca concretamente en amor es, en sí misma, fragmentaria e ineficaz (SC, 82). Por lo tanto, la cena del Señor, la Cena de esta noche, debe permanecer como una provocación permanente para que nos convirtamos, de veras, a la solidaridad con los pobres y hagamos de nuestra vida una auténtica Eucaristía.
El Pan eucarístico, despedazado por amor y donado para la vida de todos, sea siempre nuestro símbolo inspirador, llamados, en efecto, a hacernos «pan partido» para los demás, en búsqueda de una sociedad más justa, fraterna y pacífica. Justamente, el Papa Benedicto XVI afirmaba que «Quien participa en la Eucaristía debe empeñarse en construir la paz en este mundo marcado por la violencia, las guerras, el terrorismo, la corrupción y la explotación sexual» (SC, 89).
La Eucaristía es también misterio de comunión. La unión mística que se realiza entre quien comulga y Jesús, se reproduce con verdad en todos aquellos que comemos el mismo pan: «Yo quedo unido al Señor como todos los demás que comulgan» (Deus caritas est, 14). He aquí, según la enseñanza del Papa Benedicto, el fundamento de la dimensión social de la Eucaristía, con todo lo que significa en términos de unidad entre culto y ética, e interdependencia entre fe y vida. La responsabilidad social para con los necesitados y la consecuente práctica de la solidaridad y de la caridad cristiana resultan ser lógicas consecuencias de la vivencia auténtica de la Eucaristía.
Así es como la fidelidad efectiva al amor evangélico y la vivencia social del sacramento de la Eucaristía nos harán dignos, en el juicio final, de participar en el gran banquete del Reino de Dios, significado, en esta ocasión, por la cena del Señor.