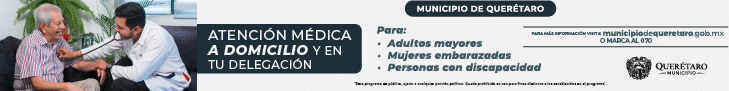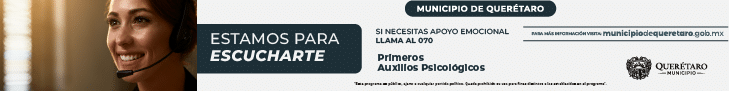El escritor Alejandro Soriano Vallès presentó este 29 de julio su primer libro de poesía titulado «Midas de fuego», un canto a las minucias de la vida, como él mismo señala. En las páginas de su nuevo libro, Alejandro rastrea las huellas divinas, porque, según sus propias palabras, la labor del poeta es «reencontrar al Creador en los quebrantos del Edén, devolvernos —aunque sea desde la fugacidad— la plenitud de lo existente». |
Por Alejandro Soriano Vallès |
 Midas de fuego es mi octavo libro publicado y el primero de poesía. Curiosamente, incursioné en la literatura, a los 15 o 16 años, a partir de este género. Puede decirse, entonces, que, aunque de forma sintética, la obra, madurada con longanimidad, contiene una buena muestra de mi larga trayectoria como poeta. El lector encontrará en ella escritos inaugurales y posteriores, que desarrollan, mediante una poética centrada en la concisión y el poder de la metáfora, temas y principios de gran interés para mí.
Midas de fuego es mi octavo libro publicado y el primero de poesía. Curiosamente, incursioné en la literatura, a los 15 o 16 años, a partir de este género. Puede decirse, entonces, que, aunque de forma sintética, la obra, madurada con longanimidad, contiene una buena muestra de mi larga trayectoria como poeta. El lector encontrará en ella escritos inaugurales y posteriores, que desarrollan, mediante una poética centrada en la concisión y el poder de la metáfora, temas y principios de gran interés para mí.
Entre los temas se hallan, por supuesto, el amor, el dolor y, cual presencia primordial, Dios; la alegría y el asombro aparecen en mis versos ora a modo de temas ora de fundamentos. Ellos afloran entre los temas, pero importan también a los principios. Alegría y asombro son, para mí, los sitios desde donde se va descubriendo el ser y, a través suyo, cantando a los objetos en que se singulariza. Cada cosa es única e irrepetible, y la alegría de comprobarlo, llevada de la mano del asombro, se intensifica al celebrarlo.
Las huellas del Creador
Los antiguos teólogos creían que Dios se trasluce en su creación, y el gran Chesterton pensaba que, privados de saborearlo colmadamente, continuamos viviendo en el Paraíso terrenal. Labor del poeta es —estoy persuadido— rastrear las huellas divinas, bruñir los vestigios, reencontrar al Creador en los quebrantos del Edén, devolvernos —aunque sea desde la fugacidad— la plenitud de lo existente.
A fuerza de años la vida (sobre todo la moderna) insiste en despojarnos, en desilusionarnos; nos “acostumbra” al lujuriante e inagotable caudal de la realidad y, sirviéndose de falsas intenciones (los dioses de este mundo: la fama, el placer, la vanagloria, la juventud, el dinero, la salud…), lo empobrece, tornándolo romo y gris, sin deslumbres ni resonancias ni colores. El Maestro de Nazaret nos intimó a ser niños; entre otras razones, quizá porque sabía que, procurándolo, descubriríamos que su Amor acabará por ubicarnos, con los ojos bien abiertos, en el Jardín de Dios.
Estoy convencido de que al poeta le toca una pequeña parte en la vuelta a la infancia, porque le corresponde, allende sus dolores y angustias, rastrear el ángulo intacto, sondear el perfil virgíneo, bosquejar, si es atinado y mientras rueda pacientemente los seres entre las manos, una, por adánica, imprevista galería de gozos y deslumbres. Si, cual intuyó Chesterton, aún habitamos el Paraíso, todo hombre debería, recobrado con la niñez el pasmo ante el brío de lo mínimo, ser poeta en su labranza.
Un canto a las minucias de la vida
Midas de fuego intenta ser sobre todo un canto a las minucias de la vida y, en este sentido, una geografía de insignificancias. Su título reclama un contagio de júbilos; una reacción en cadena de primicias hogareñas; una ignición de lo, por cotidiano, generalmente malquisto; una inflamación de lo que —para seguir bajo el amparo de Chesterton— se quema a sí mismo, como Santa Juana de Arco en su humildad.
Siempre he creído que la poesía es uno de los antídotos contra el mal del mundo. En ella deben imperar las propiedades del ser que los filósofos escolásticos llamaron trascendentales; esto es, la Verdad, la Bondad y la Belleza. Los entes, como creados por Dios, que es la suma Verdad, la suma Bondad y la suma Belleza, participan, proporcionalmente, de estas cualidades, que operan de manera intercambiable. En tanto surgidas de Él, todas las cosas son, ontológicamente, verdaderas, buenas y bellas; por lo mismo, al ser verdaderas, son buenas y bellas; al ser buenas, son verdaderas y bellas, etc. De este modo, a la poesía, cuyo primer objeto es la belleza, le corresponde ser asimismo verdadera y buena. No abrigo dudas de que, si el mundo ha de renovarse, deberá lograrlo, entre otros muchos procederes, con el abandono de la estética (más que centenaria y, consiguientemente, obsoleta para las necesidades actuales) de lo “irreverente” y procaz (que, contra la creencia de sus cultivadores, a nadie escandaliza ya), y el abrazo decidido a una estética de lo bueno y verdadero.
Estoy convencido de que una poesía que, con ánimo candoroso, anhele sorprender en lo doméstico y desfavorecido la intimidad edénica de lo existente, se acercará, así sea con gran imperfección, al momento en que el Padre de la humanidad, seducido por su incandescente realidad, bondad y belleza, otorgó a cada cosa su nombre. Queriendo emularlo, el poeta, unido mediante sus afanes al Primogénito de toda la Creación, Nuevo Adán, colaborará, dejándose arrastrar recatadamente —en la sencillez de lo exiguo— por el inabarcable aluvión de lo sustantivo, a la renovación del mundo. La poesía, entonces, será, además de bella, buena y verdadera.
No obstante ser mi primer libro de poemas publicado, Midas de fuego, por la preeminencia espiritual sobre ellos,está ya, de cierta forma, en la inspiración de los anteriores. Su hálito insufló muchas de sus páginas, razón por la cual la presente estampación es una especie de cristalización de ideales poéticos columbrados. Deseo de todo corazón que la cuidada y entrañable edición hecha por Cuadrivio Ediciones avecine a los lectores, despertando su entusiasmo, al respetuoso proyecto que les ofrezco.