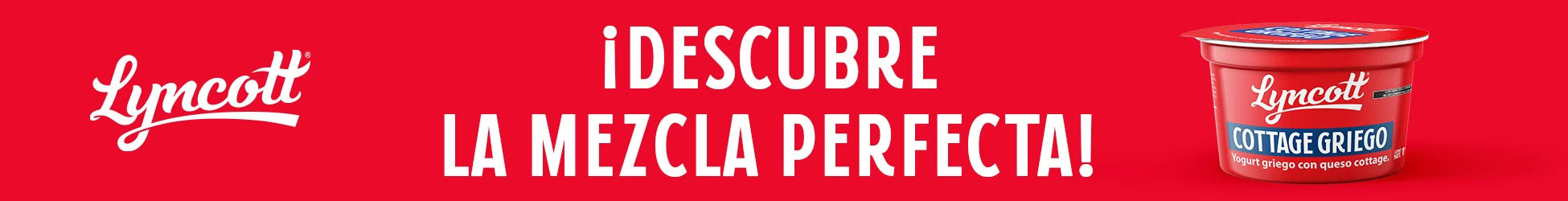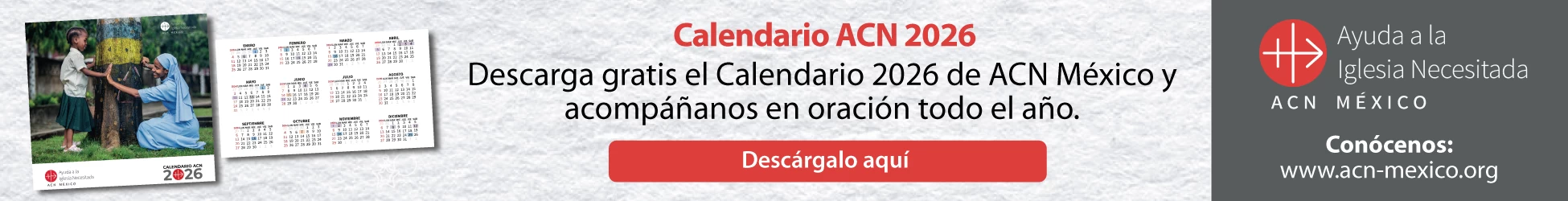OCTAVO DÍA | Por Julián LÓPEZ AMOZURRUTIA |
Entre las obras de misericordia aparece «enseñar al que no sabe». Desde esta perspectiva, se considera al prójimo en su necesidad de superar alguna ignorancia que de alguna manera le acarrea problemas.
Pero la enseñanza puede ser también considerada en el sentido del desbordamiento del bien. Así lo había descrito san Agustín, en una expresión que resulta oscura, pero que lleva implícito el imperativo de compartir lo que se sabe. Discúlpeseme citarlo primero en latín: «Omnes enim res quae dando non déficit, dum habetur et non datur, nondum habetur quomodo habenda est» (De doctrina christiana I,1,1). En español: «Pues todo lo que no se pierde cuando se da, si se tiene y no se da, no se tiene como se debe».
Una de las características más notables del conocimiento radica precisamente en esto. Si yo tengo un saber y lo comparto, quien lo recibe de mí no me lo quita, pues yo lo sigo poseyendo, y ahora, además, lo posee también él. El aprendizaje es una multiplicación que a nadie empobrece. Al contrario, genera la comunión que brota precisamente de ese movimiento de enseñanza. Por ello nunca olvidamos a los maestros que mejor han ejercido con nosotros su oficio.
Es verdad que las leyes del mercado se han introducido incluso en este nobilísimo ámbito humano. Se mide el precio del conocimiento y se trata como objeto de canje. Existen argumentos para justificarlo, pero creo que debemos permanecer alerta para no desvirtuar una realidad tan hermosa de nuestra condición. También se han conocido instrumentalizaciones patéticas de la dignísima vocación magisterial, falta de reconocimiento de su valor y funcionamientos mecánicos por la incapacidad de garantizar a quien la ejerce los medios adecuados de subsistencia. Todo ello le hurta su naturaleza más propia, que consiste precisamente en una realización humana.
El Concilio Vaticano II tuvo palabras preciosas sobre la educación. Recordando, ante todo, el papel primero y principal de los padres de familia, se expresó también de modo encomiables sobre la escuela, «que, en virtud de su misión, a la vez que cultiva con asiduo cuidado las facultades intelectuales, desarrolla la capacidad del recto juicio, introduce en el patrimonio de la cultura conquistado por las generaciones pasadas, promueve el sentido de los valores, prepara a la vida profesional, fomenta el trato amistoso entre los alumnos de diversa índole y condición, contribuyendo a la mutua comprensión; además, constituye como un centro de cuya laboriosidad y de cuyos beneficios deben participar a un tiempo las familias, los maestros, las diversas asociaciones que promueven la vida cultura, cívica y religiosa, la sociedad civil y toda la comunidad humana».
Y continuaba, en un reconocimiento a los maestros: «Hermosa es, por tanto, y de suma importancia la vocación de todos los que, ayudando a los padres en el cumplimiento de su deber y en nombre de la comunidad humana, desempeñan la función de educar en las escuelas. Esta vocación requiere dotes especiales de alma y de corazón, una preparación diligentísima y una facilidad constante para renovarse y adaptarse» (Gravissimum educationis, n. 5).
El sentido ético del desempeño magisterial enfrenta hoy desafíos de enorme complejidad. Por un lado, la perspectiva técnica puede descuidar el principal valor con el que cuenta el profesor, que es su propia humanidad. Por otro lado, las presiones culturales que quieren exigir adoctrinamientos inmorales reclamarían decididos objetores de conciencia. Sin embargo, también en esto la naturaleza y el sentido común vienen en nuestra ayuda. El buen profesor, como un tesoro, obtiene siempre del intercambio humano el mejor índice de la calidad de su propio desempeño. Y también una gratificación insuperable.
A todos los buenos maestros, nuestro respeto y reconocimiento, por ser cauces del incansable desbordamiento del bien.