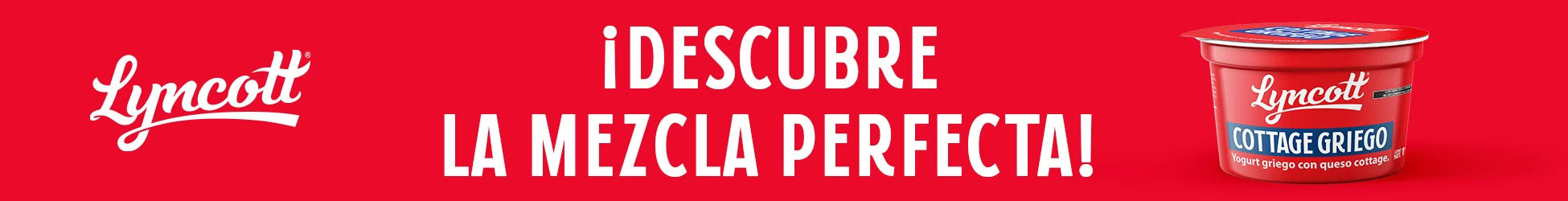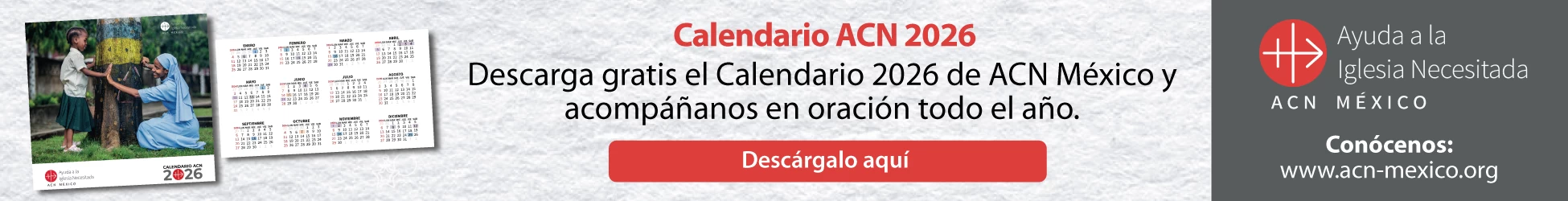Por Felipe Monroy
Alejémonos por un momento del estupor que provoca la alta tecnología de las armas usadas en esta guerra global fragmentaria, y pongamos la mirada en las esencias más primigenias de los conflictos, particularmente en dos: el miedo y la barbarie. Aspectos que, por principio, se retroalimentan incesantemente en una espiral de horror ascendente. Parafraseando a santo Tomás de Aquino: cuando el miedo nos domina, la compasión se expulsa de los corazones; y sin compasión —que es la primera joya de la civilización— el miedo se despliega de manera avasallante, por encima de cualquier orden o frontera.
Sin embargo, en apariencia, miramos la guerra de otra manera en estos días. No sólo por la mediatización del conflicto bélico —algo que alcanzó el pináculo de su expresión al final del siglo pasado—, sino porque las transformaciones sociopolíticas de la era de la hiperconectividad y la llamada ‘inteligencia artificial’ han modificado la idea misma del conflicto: la confusión se ha vuelto peor que el caos; la farsa, más brutal que la devastación.
Si la televisión nos ofrecía una guerra “espectacularizada” (de la que heredamos a los ‘corresponsales de guerra’, agazapados en transmisiones “en directo”, con casco y chaleco kevlar), ahora los dispositivos “inteligentes” nos permiten regodearnos en guerras ‘instagrameables’, aparentemente tan inocuas y efímeras como un video de TikTok.
Los clamores de la guerra se han vuelto confusos, entre los reales y los artificialmente editados en la palma de la mano, no de uno ni de diez “creadores de contenido”, sino de millares de productores de una realidad alterada que el algoritmo recompensa con visibilidad, notoriedad y viralización de algo peor que el miedo: el adormecimiento por sobreexposición.
En las últimas semanas, por ejemplo, vimos incontables escenas de un cielo nocturno salpicado por colisiones balísticas entre misiles: una boda “adornada” con las luces de las explosiones; una banda musical que eligió un balcón como “escenografía” con bolas de fuego derramadas a kilómetros de altura; filtros sobre el rostro de una influencer que “explica” el funcionamiento de los sistemas de defensa militar; videos hiperrealistas generados por IA, con ciudades destruidas bajo bombardeos incesantes, etcétera.
Esas escenas son un terrible recordatorio de lo fácil que hemos interiorizado la lógica de la propaganda: buscamos persuadir a una ambicionada audiencia de nuestra propia mirada, incluso si eso implica maquillar, manipular o pervertir con filtros y efectos visuales una realidad a la que despojamos de su crudeza en favor del dramatismo visual y narrativo.
En 1997, los actores Dustin Hoffman y Robert De Niro protagonizaron el filme Wag the Dog (“Menear al perro”, una expresión que alude a la manipulación), donde el presidente de EE.UU. contrata a un productor de Hollywood para recrear un supuesto drama humanitario en Albania, declarar la guerra y desviar la atención de los escándalos domésticos de su gobierno. Un cuarto de siglo más tarde, ya no son necesarios esos expertos creadores de realidades: casi cualquier ciudadano con acceso a tecnología popularizada puede ajustar y manipular la realidad para montarse en las tendencias y exigencias algorítmicas.
Por eso es necesario volver a hablar de miedo y barbarie. Si la velocidad en el mundo físico nos conduce inexorablemente a una colisión mayor, la velocidad en la virtualidad nos sostiene etéreos en un páramo infinito de sensaciones y gratificaciones incesantes, donde el temor se torna relativo y la civilización —entendida como desarrollo y progreso— se limita a nuestras herramientas y a nuestra interacción con ellas, en lugar de integrar nuestra capacidad de cuidado, protección y compasión con nuestros semejantes.
Dijo bien el santo doctor: cuando el miedo domina, la compasión es expulsada del corazón humano. Pero una dosis lógica y coherente de temor es necesaria: aquella que nos da conciencia y nos alerta sobre la potencial pérdida de la compasión, que nos advierte sobre la normalización de la barbarie.
El actor Roberto Benigni expresó recientemente que incluso los niños, cuando juegan a la guerra, suspenden el juego cuando uno de ellos resulta realmente herido. Pero nuestras guerras no dan respiro. No sólo por la agresividad de los intereses políticos, sino por la falsificación de sus horrores, la alteración digital de su naturaleza y la supresión del drama humano bajo maquillajes y filtros de realidad algorítmica.
Cada guerra, en el fondo, es eco de una misma: un conflicto de intereses que ha optado por la violencia destructiva. Y eso debemos temerlo, porque en sus fauces se pierden el amor y el cuidado humano posibles. Por ello es cuestionable cuando la guerra se utiliza como decoración circunstancial de nuestra vanidad. Si cuando el miedo domina se pierde la compasión, cuando la realidad doliente se mediatiza artificialmente, la humanidad se vuelve una farsa digitalizada: el horror se crea y se cura con meras herramientas de IA; el ser humano no alcanza siquiera la categoría de existencia, sino la de simulacro fugaz de unos algoritmos que buscan perpetuarse. Una farsa donde ya no hay ni siquiera miedo, porque incluso la barbarie ha encontrado su naturalización propagandística.
Ahora es momento de desmontar esa farsa y mirar el cuerpo doliente y herido de una humanidad azotada por la violencia y la destrucción. Es tiempo de hacer crecer el brillo de la compasión ante el miedo, mirarlo a los ojos, reconocerlo sin filtros ni maquillaje, y sembrar esperanza donde más se requiere.
Imagen de cagrikarip en Pixabay