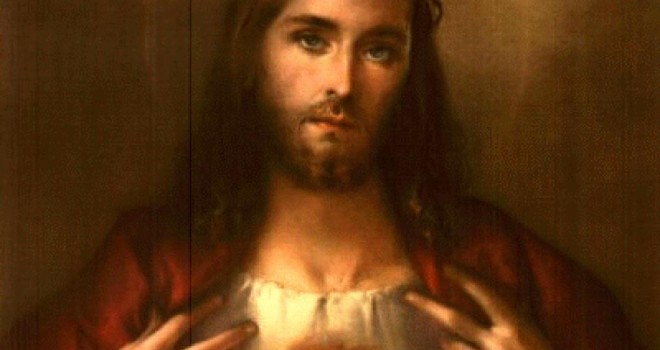OCTAVO DÍA | Por Julián López Amozorrutia |
«Corazón», como «cabeza», «mano» o «pie», son palabras que en su significado trascienden siempre el referente orgánico que indican. Karl Rahner -¡nadie menos sospechoso de cursilería teológica!-, reflexionando sobre la devoción cristiana al Sagrado Corazón de Jesús, identificaba «el campo de las palabras que significan realidades que competen al hombre precisamente en cuanto totalidad». Y consideraba que «‘Corazón’, en cuanto protopalabra humano-total, significa el centro original para todo lo demás, ell centro más íntimo de la persona humana, en el que toda ‘la esencia concreta del hombre, que se plurifica y desborda en alma, cuerpo y espíritu…, se unifica y concreta (permanece), se anuda y ata centralmente’; desde el que el hombre se relaciona original y totalmente con las demás personas y sobre todo con Dios, a quien importa la totalidad del hombre y que, por eso, cuando actúa alcanza con su gracia o juicio ese centro cordial del hombre» («Algunas tesis para la Teología del Culto al Corazón de Jesús», en Escritos de Teología III, Madrid 1961, 370-371, citando a H. Conrad-Martius).
La fe cristiana conoce que el Hijo de Dios, por su encarnación, ha hecho suyo ese núcleo de la condición humana, y ahora, glorificado, se vuelve clave de comprensión tanto del amor divino que nos ha redimido como de la capacidad humana de intimidad y de amor.
Es verdad que las culturas aportan matices al término. Desde el Romanticismo, el mundo occidental favorece su comprensión como lugar de los sentimientos. En el mundo semita, normalmente reviste el carácter de la conciencia y de la sede de las decisiones. Entre los antiguos mexicanos, indicaba la interioridad de la persona, que se complementaba con su manifestación exterior, con el «rostro».
Pero hablar del corazón es, en última instancia, hablar del ser humano. Hablar desde el corazón compromete la máxima radicalidad de sinceridad, involucrando lo más preciado del hablante. Hablar al corazón es procurar alcanzar con la palabra el secreto más incomunicable del interlocutor.
Esta visión totalizadora está incluida desde otra perspectiva en la exhortación del Papa Pío XI, cuando llamaba a esta devoción «suma de toda la religión y aun la norma de vida más perfecta» (Miserentissimus Redemptor, n. 3).
Una religión del corazón rescata a la vez la intimidad y la exterioridad, la inteligencia y la voluntad, los sentimientos y las experiencias. En el siglo XVII, un dominico francés, Vicente Contenson, planteó una brillante disquisición llamada «Teología de la mente y el corazón». En ella partía no sólo de la claridad que la fe da a la inteligencia y la fortaleza que otorga a la voluntad para sus decisiones, sino también la felicidad que genera al encontrarse con Dios.
En la experiencia más sencilla, la referencia al Corazón de Jesús nos recuerda que la fe tiene mucho que ver con el amor. Que hemos sido amados y que hemos sido invitados a participar en el amor, en un amor grande. Si hoy se desplaza la atención de la ternura, la compasión, la solidaridad, reclamando placer más que dando vida, una fe desde el corazón promueve una pureza que no deja de estar en nuestra naturaleza como aspiración hermosa. Su culmen es nada menos que el amor de Dios.
Entre los rasgos de la devoción hay uno particularmente conmovedor. Los místicos mexicanos de la primera mitad del siglo XX lo entendieron muy bien, haciéndose personalmente emblemas suyos. Se trata del amor reparador. Sorprendidos por haber sido amados de tal manera por Dios, hay en el suspiro religioso un deseo de amar a Dios por todos aquellos que no lo aman, de honrarlo por todos aquellos que no lo honran, de conocerlo en verdad por todos aquellos que lo ignoran. No es un acto de revanchismo, ni siquiera de heroísmo. Brota del amor, del corazón. Y se compromete desde la propia pequeñez. Delicadeza sutil, expresión de grande humanidad. Ese amor también es posible, por encima de todos los escepticismos actuales.