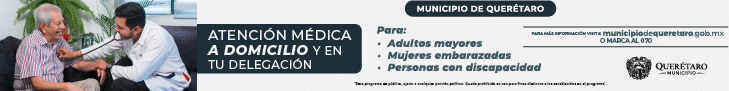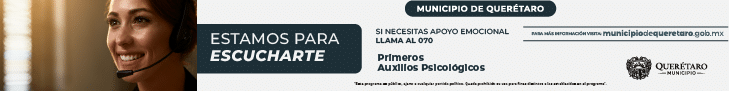Julián López Amozurrutia |
«Sean fecundos y multiplíquense» (Gn 1,28). En toda la Sagrada Escritura es el primer «mandamiento» que encontramos. Apenas se ha mencionado la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios precisamente en su condición complementaria de varón y mujer (cf. Gn 1,27), se sigue la bendición divina y la encomienda fundamental de transmitir la vida.
El Catecismo (nn. 1652-1654) recoge los pasajes fundamentales de este bien preciosísimo del matrimonio, sobre el que se edifica la familia: «Por su propia naturaleza, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole y con ellas son coronadas como su culminación» (Gaudium et spes, n. 48). Y enseguida: «Los hijos son el don más excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de sus mismos padres… El cultivo verdadero del amor conyugal y todo el sistema de vida familiar que de él procede, sin dejar posponer los otros fines del matrimonio, tienden a que los esposos estén dispuestos con fortaleza de ánimo a cooperar con el amor del Creador y Salvador, que por medio de ellos aumenta y enriquece su propia familia cada día más» (Gaudium et spes, n. 50).
A continuación proyecta el bien de la fecundidad más allá del ámbito biológico. «La fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación. Los padres son los primeros y primeros educadores de sus hijos (cf. Gravissimum educationis, n. 3). En este sentido, la tarea fundamental del matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida (cf. Juan Pablo II, Familiaris consortio, n. 28)».
Y concluye incluso reconociendo una peculiar fecundidad a los matrimonios a quienes no se concede tener hijos, señalando que pueden «irradiar una fecundidad de caridad, de acogida y de sacrificio».
Como resultado de una atenta y delicadísima reflexión, que destaca por su valentía ante todo por navegar contracorriente, el Papa Paulo VI había concluido que «el acto conyugal, por su íntima estructura, mientras une profundamente a los esposos, los hace aptos para la generación de nuevas vidas, según las leyes inscritas en el ser mismo del hombre y de la mujer. Salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad» (Humanae vitae, n. 12).
Con una perspectiva profética admirable, el nuevo beato vislumbró lo que significaría la propagación de una mentalidad anticonceptiva, que de hecho se verificó, generando una degradación moral, una instrumentalización de la persona y un campo abierto a entidades gubernamentales sin escrúpulo. Lamentablemente, no parece que hayamos terminado de caer en la cuenta de lo que esto ha significado a nivel social y cultural.
De cualquier manera, el acento primordial debe colocarse no sobre la limitación, sino sobre el contenido positivo de esta certeza. En este sentido, Juan Pablo II contemplaba el amor conyugal en estos términos: «En su realidad más profunda, el amor es esencialmente don y el amor conyugal, a la vez que conduce a los esposos al recíproco ‘conocimiento’ que les hace ‘una sola carne’, no se agota dentro de la pareja, ya que los hace capaces de la máxima donación posible, por la cual se convierten en cooperadores de Dios en el don de la vida a una nueva persona humana. De este modo los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, dan más allá de sí mismos la realidad del hijo, reflejo viviente de su amor, signo permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable del padre y de la madre» (Familiaris consortio, n. 14).
Un teólogo contemporáneo, tras afirmar que «un hijo hace a los esposos eternamente padre y madre suyos», propone este poema de J. Supervielle, en el que el desconcierto de la fecundidad, con toda su ternura, a la vez plantea un camino de adecuada valoración y desafía el pensamiento narcisista hoy dominante:
«¿Qué comparte con el placer / este niño puro, flor de castidad? / ¿Por qué tenía que acabar el furor de los sentidos / en esta fuente rebosante de inocencia? / ¿Desde hoy el misterio de nuestro amor / batirá todavía en esta nueva carne? / Después de haber tomado por asalto nuestro corazón / el amor se convierte en el huésped de una cuna, / en estas manitas cerradas, en estos muslitos / en el vientre exento de cualquier malicia. / Y nosotros dos permanecemos ahí mirando con sorpresa / nuestro secreto tan mal, tan bien protegido» (A. Sicari, Breve catequesis sobre el matrimonio, Madrid 20062, 63).