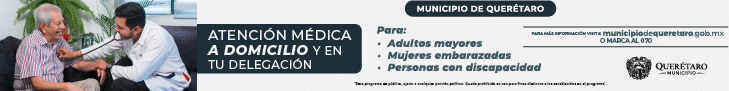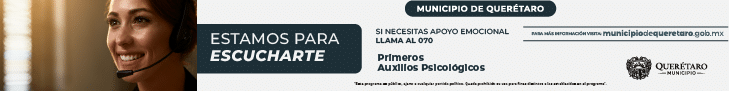OCTAVO DÍA | Por Julián López Amozurrutia |
Entre las obras de misericordia, hay una que ha adquirido particular fuerza en nuestro tiempo, aunque con modificaciones no indiferentes. Se solía decir «sobrellevar con paciencia las debilidades del prójimo». No tenía, en principio, una pretensión de superioridad. Suponía el reconocimiento de los propios vicios y defectos, y por lo tanto lo que se excusaba del otro indicaba la conciencia de los errores personales. Era, por lo tanto, una plataforma común, que hermanaba a los seres humanos.
Hoy se habla de «tolerancia». De suyo, es un valor. Concede la primacía de la persona sobre sus gustos, conductas y posturas, y el respeto que nos merece en toda circunstancia. Incluso advierte la riqueza de la pluralidad humana en sus manifestaciones y realizaciones. Contiene, sin embargo, un riesgo latente: renunciar a identificar el recto ejercicio de la condición humana. Plantado en el relativismo, puede considerar indiferente cualquier postura, sin incluir un valor objetivo propio.
Esta oscilación se debió, culturalmente, a una percepción equivocada de la verdad, que en vez de captarse como don, se identificó con autoritarismo y violencia. Renunciar a toda pretensión de «verdad» pasó a considerarse, en una generalización (¡que quiere ser verdadera!), la única actitud que garantizaba el respeto a la autonomía del sujeto. Dejándolo, ciertamente, sin rumbo, al arbitrio de sus caprichos.
Con acierto comentaba Carlos Llano: «Si el bien y el mal no me trascienden, sino que arrancan de mí, ¿quién me defenderá del atropello de los que consideran que mi mal es su bien? ¿No será la tolerancia el derribo, desde su inicio, de toda eventual defensa? Si no hay verdades ni bienes absolutos, la tolerancia se convierte, curiosamente, en producto espurio del egoísmo humano» (Nudos del humanismo, México 2002, 103).
En la convivencia cotidiana, la condescendencia sigue siendo un auxilio poderoso de la paz. No tiene por qué abandonar las certezas, ni naufragar en el relativismo egoísta. Más aún, es el espacio natural, como decíamos, para admitir las propias inconsistencias. No se trata de negociar los principios cruciales. Pero sí existe un margen de maniobra enorme en el que determinadas opciones se pueden dejar en manos de los otros, con serenidad, sin necesidad de imponer siempre y a toda costa la propia visión. Permiten incluso adherirse a la voluntad ajena, mostrando en dicha solidaridad un valor peculiar, precisamente el de la comunión.
La condescendencia, en la práctica, se verifica en detalles. Supone ceder algo a lo que yo tendría derecho, acogiendo cortésmente la presencia del otro. Cuando me doy cuenta de un error del hermano, no es urgente que me adelante a corregirlo en cada ocasión, sobre todo si en ello se va un acto de soberbia. Si yo ocupé un lugar en el transporte público y puedo cambiárselo a alguien más que viene acompañado, no hay en ello atropello alguno a mi dignidad.
Hace poco me comentaron una anécdota curiosa: alguien que estaba en el cine se negó a moverse de su asiento para permitir que una familia quedara junta. En realidad, el sitio que le ofrecían tenía aun una mejor visión. Pero el sujeto no quiso ceder, «porque ese era su lugar». Le mostró incluso el número en el boleto. Paradójicamente, el jefe de familia en cuestión no perdió la compostura. Al contrario, pidió disculpas y acomodó a todos de modo que no molestaran al «señor». Y no lo hizo en modo alguno con ironía. Sobrellevó tranquilamente la incapacidad de su vecino de ajustarse a una solicitud razonable. Dicen que, al terminar la sesión, la familia se fue contenta, y el «señor», malhumorado.
Cultivar la condescendencia, así de sencillo, puede ser un sabio ejercicio cuaresmal. Que nos abre al prójimo, nos permite reconocer su dignidad y nos hace más libres, más serenos y más alegres.