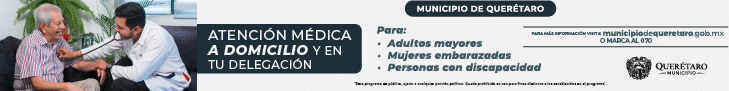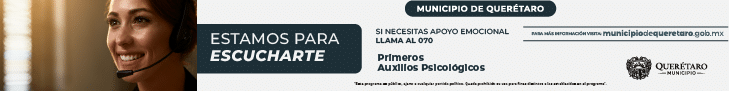OCTAVO DÍA | Por Julián López Amozurrutia |
Trabajó con las manos. Nunca se cansó de recordarlo. Trabajó con la inteligencia. Lo demostró hasta el final de su vida. Si ha habido un pontífice con autoridad para hablar del trabajo, ese lo fue Juan Pablo II. Y aunque su enseñanza sobre el tema se inscribe en el ámbito de la Doctrina Social de la Iglesia, no dejó de imprimirle su propia huella particular, claramente heredera de su filosofía personalista.
Una relectura de su Encíclica sobre el trabajo humano, especialmente en su apartado teológico y espiritual, es siempre fascinante. Superando una falsa visión, que identificaba el trabajo como un castigo por el pecado, el Papa supo señalar la original bondad del trabajo como elemento constitutivo de la creación del hombre. No obstante la fatiga que implica en el actual orden de cosas, «el trabajo es un bien del hombre… Y es no sólo un bien ‘útil’ o ‘para disfrutar’, sino un bien ‘digno’, es decir, que corresponde a la dignidad del hombre, un bien que expresa esta dignidad y la aumenta». Y ello «porque mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre, es más, en un cierto sentido ‘se hace más hombre'» (Laborem exercens, n. 9).
El talante personalista se subraya precisamente al poner al hombre en el centro de su reflexión sobre el trabajo. Aunque se pueda reconocer su dimensión objetiva en la «técnica» y en los productos, siempre es prioritaria en su visión la dimensión subjetiva. Afirmaba que «el primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo, su sujeto», y ello implica que «el trabajo están ‘en función del hombre’ y no el hombre ‘en función del trabajo'». De ahí que, aún «suponiendo que algunos trabajos realizados por los hombres puedan tener un valor objetivo más o menos grande», se pone en evidencia «que cada uno de ellos se mide sobre todo con el metro de la dignidad del sujeto mismo del trabajo, o sea de la persona, del hombre que lo realiza. A su vez, independientemente del trabajo que cada hombre realiza, y suponiendo que ello constituya una finalidad de su obrar, esta finalidad no posee un significado definitivo por sí mismo. De hecho, en fin de cuentas, la finalidad del trabajo, de cualquier trabajo realizado por el hombre -aunque fuera el trabajo ‘más corriente’, más monótono en la escala del modo común de valorar, e incluso el que más margina-, permanece siempre el hombre mismo» (n. 7).
De esta visión, además de un análisis precioso y siempre vigente sobre problemas acuciantes aún hoy en día, en particular las relaciones entre el trabajo y el capital y entre el trabajo y la propiedad, el Papa supo extraer una notable espiritualidad del trabajo. Ante todo, se afirma la verdad fundamental de que el hombre, creado a imagen de Dios, «mediante su trabajo participa en la obra del Creador y según la medida de sus propias posibilidades, en cierto sentido continúa desarrollándola y la completa, avanzando cada vez más en el descubrimiento de los recursos y de los valores encerrados en todo lo creado» (n. 25). El ritmo de trabajo y descanso queda también expresado como participación en la obra de Dios.
Pero además, tras una abundante constatación de la presencia del tema tanto en el Antiguo Testamento como entre las enseñanzas de Cristo, analiza su perspectiva salvífica. «El sudor y la fatiga, que el trabajo necesariamente lleva en la condición actual de la humanidad, ofrecen al cristiano y a cada hombre, que ha sido llamado a seguir a Cristo, la posibilidad de participar en el amor a la obra que Cristo ha venido a realizar. Esta obra de salvación se ha realizado a través del sufrimiento y de la muerte en cruz. Soportando la fatiga del trabajo en unión con Cristo crucificado por nosotros, el hombre colabora en cierto modo con el Hijo de Dios en la redención de la humanidad… En el trabajo, merced a la luz que penetra dentro de nosotros por la resurrección de Cristo, encontramos siempre un tenue resplandor de la vida nueva, del nuevo bien, casi como un anuncio de los ‘nuevos cielos y otra tierra nueva’, los cuales precisamente mediante la fatiga del trabajo son participados por el hombre y por el mundo. A través del cansancio y jamás sin él» (n.27). Celebrar el trabajo, como derecho y como deber, es también una oportunidad de reconocer su valencia religiosa.
Publicado en el blog Octavo Día de eluniversal.com.mx, el 1° de mayo de 2015. Reproducido con permiso del autor.