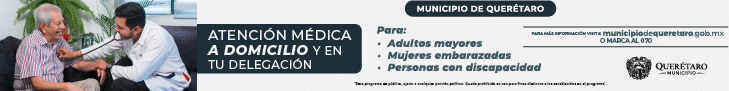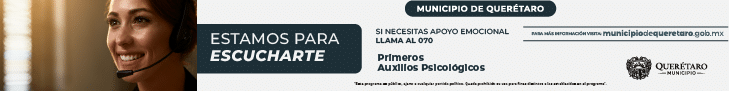ENTRE PARÉNTESIS | Por José Ismael BÁRCENAS SJ |
Edvard Munch nació en 1863 en Oslo, Noruega. Tenía 4 años cuando su madre cae enferma de tuberculosis y muere. 10 años después, su hermana Sophie sufre la misma desgracia. No es de extrañar que este pintor, ya en la edad adulta, tuviera crisis nerviosas o problemas con el alcohol.
Munch nos hace ver, por medio de su obra, aquello que rehuimos con la mirada. Sus trazos nos enfrentan a lo que revuelve las entrañas o deja nuestro corazón lleno de angustias. En tiempos en que los impresionistas pintan bellos paisajes, Munch pinta a una niña de 4 años que se tapa los oídos, sus ojos nos observan aunque tiene la mirada perdida; atrás, su madre yace recién fallecida. En otro cuadro es un esposo quien nos ve; atrás, su mujer conversa con otro hombre, ¿serán más que amigos? Ellos hablan al filo de la puerta que da a una habitación, al fondo una cama. Parece que el artista, adrede, no pinta las fantasías del marido, sino que invita a que elaboremos, con la imaginación, los delirios del celoso.
Actualmente, en el Museo de arte Thyssen – Bornemisza de Madrid, se exponen varios cuadros del pintor noruego. Hay varios bocetos de gente caminando por calles o puentes, imágenes similares a las que encontramos cuando salimos o entramos al metro. En este bullicio de masas, el artista no sólo se cruza con hombres, mujeres o niños, sino que se topa con su destino. Sabe que todos nos enfilamos de manera inexorable a la muerte. Munch decía: “En mi arte he intentado explicarme la vida y su sentido, he pretendido ayudar a los demás a entender su propia vida”.
Una tarde de 1892, paseando con dos amigos, de repente el cielo se tiñó de rojo sangre. Munch se detiene, agotado y abrumado tiene un estremecimiento de tristeza, siente un dolor desgarrador en el pecho. Sus amigos siguieron caminando, Munch permanece paralizado, sigue temblando de miedo. Ahí escucho -y vivió- ese grito que luego plasmó en famoso cuadro.
Munch murió en soledad, en 1944, en su casa de campo en Noruega.
Un año antes, en Inglaterra, nacía Roger Waters, miembro del grupo Pink Floyd. Este músico también fue huérfano, su padre murió siendo soldado durante la segunda guerra mundial, como bien documenta la cinta Roger Waters, the Wall (2014, directores: Sean Evans, Roger Waters). Esta película hace repaso al espectacular concierto basado en aquella ópera rock filmada en 1982. Por cierto, estos dos trabajos recomiendo verlos de rodillas.
Si bien Edvard Munch decía: “No pinto lo que veo, sino lo que vi“, Roger Waters podría decirnos lo mismo con su música. Sus canciones narran los dolores de la infancia, la ausencia de un ser querido, las rabietas de un profesor traumado(Hey! Teachers! Leave them kids alone!), y todo aquello que aniquila el alma de la persona. Hay muros que encierran y carcomen por dentro. Interesante que tanto Munch como Waters tengan de icono a una figura humana emitiendo desgarrador alarido.
Nietzsche, en su libro La gaya ciencia (o el saber alegre), expresa esta frase: “¡Dios ha muerto y nosotros somos quienes lo hemos matado!”. De manera similar, en las obras de estos dos artistas, podríamos decir que el hombre ha muerto. Vive pero no vive. Permanece acosado por traumas de la infancia y, por otra parte, nosotros lo hemos matado a través de dictaduras, guerras, estructuras sociales que asfixian desde la escuela y nos convierten en otro anónimo ladrillo más en la pared.
Una pregunta me ronda. Ante la condición humana que por una parte es frágil y vulnerable, y por otra es propensa a contaminarse del mal: ¿Qué hay que hacer para que lo divino no quede anulado, negado o enterrado en los fueros internos? ¿Qué hay que hacer para que la humanidad no desaparezca en nuestras vidas?