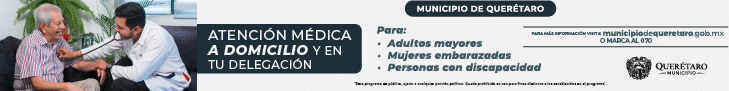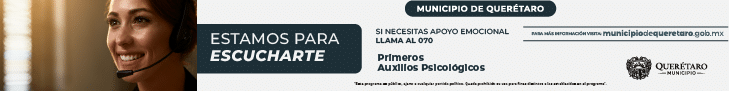Por Felipe MONROY |
Francisco sigue dinamitando las peanas de cristal donde cierta raigambre católica había ya hecho su morada. Y, por ello, ya no son pocos los miembros de ese “círculo rojo eclesiástico” que no dudan en cuestionar abiertamente los gestos, lenguajes y hasta fundamentos teológicos del pontífice argentino.
Los amantes de las conspiraciones ideológicas, llaman a este fenómeno un conflicto entre los partidarios del conservadurismo de ancestral abolengo católico y los progresistas que impulsan una reforma de actitudes cristianas desde las últimas periferias sociales y culturales. El fenómeno, sin duda, ha alcanzado verdaderas problemáticas institucionales ventiladas ante la opinión pública (como las sendas cartas enviadas al Papa por dos grupos de cardenales distintos entre 2015 y 2016 para insinuarle su error en la toma de decisiones y en su aproximación a la teología y el magisterio); pero su verdadera esencia parece no estar en los detalles sino en el contexto.
En marzo de 1983, desde Puerto Príncipe en Haití, el papa Juan Pablo II compartió con los obispos latinoamericanos presentes una idea hasta ese momento inédita para la Iglesia católica –y ciertamente polémica- sobre “una evangelización nueva, en su ardor, en sus métodos y en su expresión”. El pontífice polaco emitía así su interés por que los principios y elementos del mensaje cristiano encontraran su propio camino en el inescrutable milenio que se acercaba.
No fue sino hasta 2010 cuando su sucesor Benedicto XVI instituyó formalmente el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización y recordaba constantemente que se debían buscar “medios y lenguaje adecuados” para proponer el sentido de la fe a quienes se han alejado de ella. Su mensaje ante los cardenales, obispos y expertos de dicho Consejo refleja la gran preocupación del pontífice alemán por los métodos con los que la Iglesia católica bimilenaria podría aportar en un mundo donde se había diluido su peso cultural y el escenario ya no era el futuro incierto planteado su predecesor sino en el incontrovertible hoy y ahora de la realidad: “En las décadas pasadas –decía Ratzinger- todavía era posible encontrar un sentido cristiano general que unificaba el sentir común de generaciones enteras, crecidas a la sombra de la fe que había plasmado la cultura. Hoy, lamentablemente, se asiste al drama de la fragmentación que ya no permite tener una referencia unificadora; además, se verifica con frecuencia el fenómeno de personas que desean pertenecer a la Iglesia, pero que están fuertemente plasmadas por una visión de la vida en contraste con la fe”.
A Francisco, como a cualquier pontífice que hubiera sido electo en 2013, le corresponde lidiar con ese contexto, pero no es el único que debe hacerlo. No son pocos los obispos que constatan esta realidad en sus propias diócesis, incluso de lugares donde el catolicismo forma parte de la cultura, el lenguaje y las tradiciones del pueblo. Durante una reunión en la Ciudad de México, el arzobispo de León (una de las regiones en México de catolicismo de gran solera), Alfonso Cortés Contreras, confiaba a sus interlocutores lo fácil que es aprovechar la inercia de tradiciones católicas en su grey pero el mayúsculo desafío que implica entretejer verdaderos valores cristianos significativos y trascendentales en dichas inercias. Dicho en otras palabras: las prácticas culturales católicas pueden ser muchas y muy arraigadas, pueden estar revestidas de símbolos que alguna vez significaron algo, pero bajo las cuales ya no fluye ni un riachuelo del manantial evangélico.
Quizá esa sea un esbozo de respuesta a la constante pregunta que los últimos nuncios en México, se hacen sobre el país: “¿Por qué un país con una población tan católica, tan fiel, tenga niveles de violencia así?”
Esto, pensando en los pueblos que conservan esos castillos simbólicos del catolicismo, pero ¿qué hay de esos otros países y sociedades donde ni siquiera se asoma la cruz en la vida cotidiana?
Quizá por ello es que Francisco arriesga, se expone al error, se compromete “como el chancho con el jamón”, al escribirle a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena que “si no reza, piénseme bien y envíeme buena onda”. O, cuando escribió a la madre del músico Gustavo Cerati quien aún permanecía en un prolongado coma: “es difícil decir algo frente a la relación tan sagrada como es la de la madre con un hijo”; o en su carta al juez Eugenio Zaffaroni: “rece por mí, porque lo necesito bastante”; o el texto que envió a la niña Paolina Libraro que agonizaba de cáncer: “Uno mis manos a las tuyas y a las de aquellos que están rezando por ti. De esta forma haremos una larga cadena que, estoy seguro, llegará al cielo”. ¿Por qué recojo estos casos? Porque sólo los destinatarios saben lo personal que han sentido las palabras del Papa, saben que han recibido la carta cálida e íntima de un creyente; firmada con la franqueza y el error que la amistad agradece y perdona.
Esto, insisto, es lo que el contexto contemporáneo exige a cualquier cristiano y por supuesto al pontífice máximo; es una fortuna la naturalidad y la sencillez con la que Jorge Bergoglio se inclina sobre ese abismo y sonríe con plena confianza. Una apuesta a esa “Evangelización nueva”: en sus métodos, en su ardor y en su expresión.