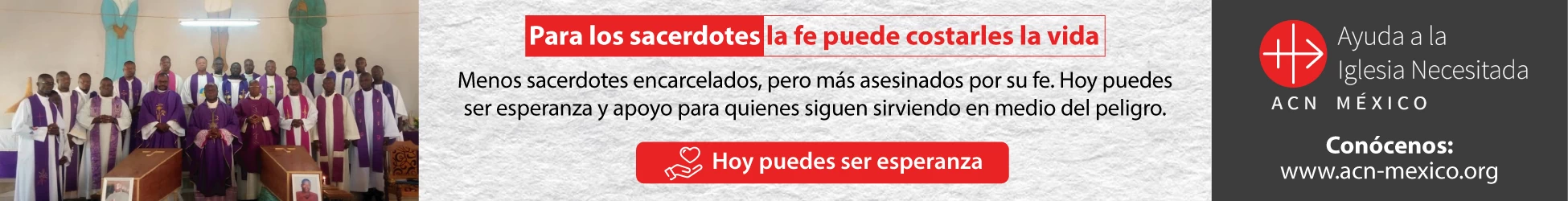Por P. Fernando Pascual
Aunque sabemos que la muerte nos llega a todos, nos cuesta pensar en la muerte de los seres queridos o en nuestra propia muerte.
¿Por qué sentimos resistencia ante la muerte? Porque amamos la vida, porque amamos nuestra biografía, porque amamos a otros y recibimos amor de otros.
El cultivo de la salud permite evitar muertes precoces, causadas por enfermedades que, gracias a Dios y a la medicina, pueden ser curadas. El hecho cotidiano de comer, como explicaba un hombre de campo, es una lucha diaria contra la muerte.
Sin embargo, la muerte, por más que nos esforcemos, llamará un día a nuestra puerta. Estaremos mejor o peor preparados para recibirla, pero no dejará de causarnos pena.
Cuando la muerte llega, rompemos los lazos con quienes teníamos a nuestro lado. Una despedida, prevista o por sorpresa, duele, sobre todo ante la tristeza de quienes pierden a un ser querido.
Creer en la vida eterna suaviza la experiencia de la muerte. Ella no significa el final de todo lo que amábamos, sino el ingreso a una nueva vida, posible gracias a la misericordia de Dios y a la respuesta de cada uno.
La esperanza, por eso, se convierte en una ayuda inigualable ante la realidad de una muerte inevitable. Esa esperanza nos permite descubrir, en el horizonte, aquello que nunca acaba, que no conoce la ruptura de la muerte.
La muerte, “maestra de la filosofía de la vida” (Pablo VI), sigue ahí, como posibilidad ineludible y como invitación a aprovechar esa vida que ahora tenemos en nuestras manos para lo único que vale la pena: amar a Dios y a amar a quienes tenemos más cercanos.
Imagen de Jesus Leal en Pixabay