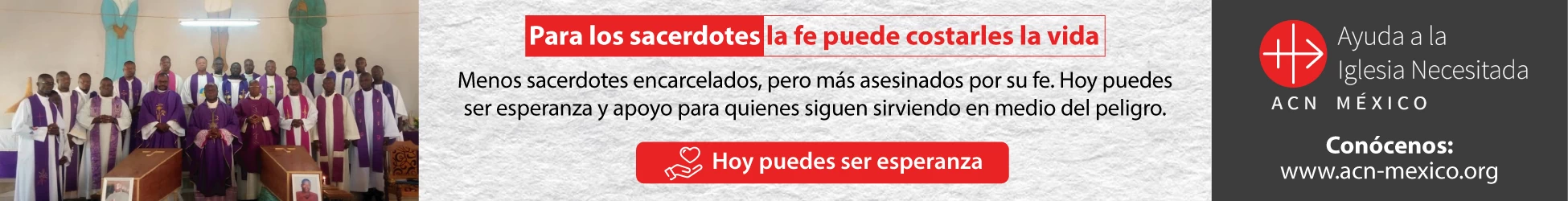Por Rodrigo Guerra López
En un mundo donde la palabra “paz” se usa como eslogan mientras crecen las fronteras mentales —nosotros contra ellos, norteamericanos contra “ilegales”, judíos contra musulmanes—, hay acontecimientos que no sólo consuelan: reordenan la imaginación moral, ciudadana y en el fondo, cristiana. Para millones de personas en México y en todo el continente, la Virgen de Guadalupe es uno de estos hechos cargados de significado. No porque “resuelva” conflictos de manera “mágica”, sino porque propone una lógica distinta para relacionarnos como pueblos: la lógica de la dignidad, el encuentro y la misericordia.
La fuerza histórica de Guadalupe
Santa María de Guadalupe aparece —históricamente— en el terreno más tenso que uno se pueda imaginar: el choque de culturas, heridas abiertas, humillación, miedo y resentimiento. Lo decisivo es el acontecimiento de gracia, que mueve a la conversión y posee un mensaje social: en el relato guadalupano, María se dirige a un indígena sencillo y le habla con una ternura que no es cursilería, sino acción profunda que alcanza el corazón. Le devuelve nombre, misión y confianza. ¡Lo redignifica! En una época de vencedores y vencidos, de prepotentes y humillados, ese gesto tiene una fuerza histórica peculiar: Dios elige el camino de lo pequeño para recomponer lo roto.
Por eso María de Guadalupe se vuelve “madre” no en un sentido sentimental, sino en el sentido más concreto: madre es quien hace posible la vida y, cuando hay conflicto, hace posible la convivencia. La paz no comienza en las altas “relaciones internacionales”, llenas de glamour e intereses, a veces, inconfesables; comienza cuando una sociedad decide que el otro no es objeto de descarte, amenaza o instrumento. María de Guadalupe, con su rostro mestizo y su cercanía a los últimos de la historia, afirma una idea que hoy urge repetir: ningún pueblo está destinado a ser sobrante, y ninguna cultura es autorizada a aplastar a otra para sentirse segura.
Amar para existir
Hay un rasgo guadalupano que suele pasar desapercibido: su capacidad para desactivar el sacrificio y las violencias. En tiempos de polarización, los conflictos se alimentan de una rutina psicológica: necesitamos culpables que concentren todo el mal para justificar nuestros propios excesos. Guadalupe, por el contrario, empuja hacia una identidad que no necesita odiar para existir. Su mensaje —profundamente evangélico y liberador— no niega la justicia; la purifica: justicia sin misericordia se vuelve revancha; misericordia sin justicia se vuelve ingenuidad. La paz verdadera sostiene ambas.
Este punto es crucial para la conversación internacional de hoy. Los pueblos se sienten tentados a creer que la paz es simplemente “ganar” o imponer un equilibrio de fuerzas. Pero el equilibrio sin verdad dura poco: tarde o temprano explota. La tradición cristiana insiste en algo incómodo para los cínicos y para los fanáticos: la paz se construye con límites morales y jurídicos, especialmente en la protección del inocente, la búsqueda de acuerdos verificables y la renuncia a tratar a la población civil como moneda de cambio. María de Guadalupe no es un tratado de ciencia política, pero sí es una escuela para todos, incluso para los políticos: enseña que la persona concreta —el herido, el desplazado, el niño, el prisionero, el migrante, el indígena— es el lugar donde se mide la verdad de cualquier “razón de Estado”.
Ponerle rostro y corazón a la vida humana
Hay también un aporte guadalupano para el lenguaje público: la paz necesita palabras limpias. Cuando el discurso se llena de retórica politiquera, la realidad se vuelve manipulable. El relato guadalupano, en cambio, se expresa con un vocabulario de cercanía: “¿No estoy yo aquí que soy tu madre?”. En términos sociales, eso equivale a una pregunta que los pueblos nos deberíamos hacer con frecuencia: “¿a quién estamos dejando solos?” La violencia crece donde la soledad se institucionaliza; donde la vida humana deja de tener rostro. Por eso, María de Guadalupe ha tenido —y sigue teniendo— un papel singular como puente religioso y cultural. En México, su imagen ha sido un punto de encuentro incluso entre personas con visiones políticas opuestas; en la diáspora, acompaña migraciones y comunidades que viven entre dos mundos; en el continente, se la percibe como un vínculo de pertenencia que no excluye por raza, clase social o idioma.
La Virgen de Guadalupe no propone una “paz cosmética” o meramente “evasiva”. Propone una paz encarnada: mirar de frente el sufrimiento, impedir su repetición, reconstruir confianza. En el plano social, eso se traduce en tareas muy concretas: educación para la reconciliación, justicia transicional donde haga falta, políticas de acogida para víctimas, y una cultura que no celebre la humillación del adversario. En el plano personal, significa aprender a discutir sin destruir, a exigir sin deshumanizar, a defender convicciones sin convertir al otro en caricatura.
La “lógica” materno-guadalupana
Hay, finalmente, una dimensión que sólo se entiende desde la fe, pero que tiene efectos públicos: María de Guadalupe recuerda que la paz no nace sólo de estrategias, sino, también, de conversión. Convertirse no es volverse “suave” o “tibio”; es volverse, por gracia de Dios, verdadero. Es renunciar a la mentira útil, al odio rentable y a la violencia presentada como “inevitable”. Cuando un pueblo se acostumbra a esos discursos, la guerra se vuelve cultura; cuando los rechaza, la paz se vuelve posible.
En tiempos de incertidumbre global, la Virgen de Guadalupe sigue ofreciendo un mapa simple —y por eso exigente— para la paz entre los pueblos: dignidad antes que dominio; encuentro antes que violencias; misericordia con justicia antes que venganza; y el rostro del vulnerable, del más humillado, del más excluido, como criterio último. En un mundo que se fragmenta, esta “lógica materna”, esta “lógica guadalupana”, no es debilidad. Es, quizá, una de las pocas formas realistas de evitar que la historia vuelva a repetirse.
El autor es actualmente secretario de la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL) y fundador, en Querétaro, del Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV).
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 1 de febrero de 2026 No. 1595