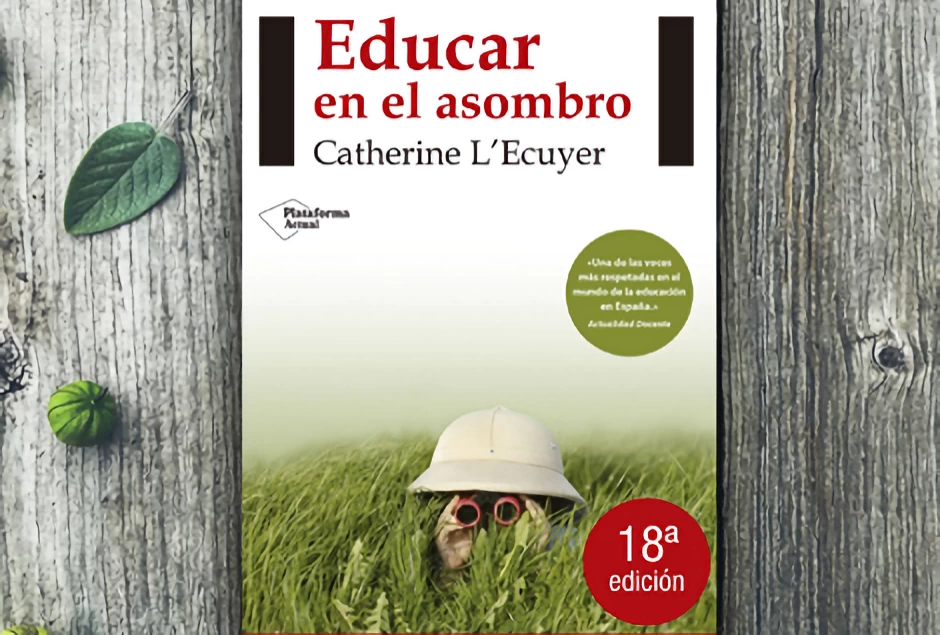Por P. Fernando Pascual
La segunda parte de Educar en el asombro (Catherine L’Ecuyer, Plataforma Editorial, Barcelona 2024, edición 37ª) ofrece un camino orientado a lograr una sana educación de los niños, como respuesta a diversos errores educativos que durante décadas habrían herido, en familia y en la escuela, el impulso natural de los niños hacia el conocer. Consta de 12 secciones (de la 6 a la 17). Vamos a intentar resumirlas en sus líneas generales.
El título de la segunda parte es, concretamente, “¿Cómo educar en el asombro?” Sin embargo, algunas secciones sirven para señalar errores que se están cometiendo en la educación de los niños, y que aparecen intercalados como contrapunto a las propuestas de L’Ecuyer.
Nos fijamos inicialmente en esos errores. ¿Cuáles serían? El primero consiste en la hipereducación, que llevaría a buscar lo que puede ser llamada “generación Baby Einstein” (sección 10). La hipereducación, según L’Ecuyer, sería “la obsesión por adelantar las etapas cognitivas y afectivas del niño para que sea un «super-niño»“ (pp. 104-105). En otras palabras, la hipereducación supone que con más estímulos habría mejoras en los resultados, lo cual sería falso, si es que no se llega a dañar al niño al someterlo a un sinfín de actividades que impiden su normal desarrollo (pp. 105-109).
El segundo error, la reducción de la infancia (sección 11), lleva a algunos padres a tratar al niño como si fuera un adulto en pequeño, lo cual hiere la fantasía y las ilusiones del niño, quizá con la idea de llevarlo hacia al éxito, cuando en realidad se le estaría impidiendo ser lo que es: simplemente un niño (pp. 110-115).
El tercer error queda plasmado en el “feísmo” (sección 16), que exalta modelos, juguetes, imágenes, en los que falta la belleza mientras se aumenta el culto a lo feo, incluso con extravagancias como las de las muñecas góticas, o con dibujos animados que ofrecen mensajes no adecuados a los niños (pp. 148-154).
Los puntos propositivos, que también están presentes en las partes que señalan los errores apenas mencionados, arrancan desde una firme defensa de la libertad interior (sección 6), según el criterio que ilumina las tesis de L’Ecuyer: “Hemos dicho que el proceso de aprendizaje nace desde dentro. El asombro es el deseo para el conocimiento” (p. 69). Ello implica respetar y promover la creatividad (que no se opone a la disciplina), poniendo en marcha actividades hechas con gusto, precisamente porque son vistas como una opción interior.
Para ello, la Autora propone, en primer lugar, acompañar al niño en su creatividad (invención y descubrimiento). Luego, “y solo en segundo lugar, hay que estructurar la transmisión de conocimiento contando con los conocimientos preexistentes y la motivación del niño, palanca que procede del proceso del descubrimiento iniciado por él mismo” (p. 72).
Todo ello implica unir disciplina y aprendizaje. En ese sentido, resulta útil el “caos controlado” del juego libre, que sirve como ayuda a encauzar los deseos del niño y a ponerse en actividad (pp. 73-79). Un exceso de actividades muy estructuradas pueden llevar a los niños pequeños o al aburrimiento, o a la ansiedad. Para evitar eso, hay que saber dejarles actuar desde su interior imaginativo, que avanza hacia soluciones que van encontrando por sí mismos.
En ese contexto se propone un test muy sencillo para saber cómo están los hijos: dejarlos, en vacaciones, en un espacio abierto sin juguetes, y ver cómo se desenvuelven. “¿Se entretienen solos, tranquilamente, imaginándose juegos, o bien se aburren y experimentan ansiedad e hiperactividad?” (p. 79).
La sección 7 analiza el tema de los límites, al señalar el riesgo de dar todo lo que pide el niño para tenerlo tranquilo, sin enseñarle la paciencia y el respeto a los tiempos de la vida. Es un error llenar al niño de cosas, saturar su deseo, o convertirlo en un trofeo que debe satisfacer el afán de sus padres de presentarlo a los demás (pp. 83-89).
Hay que ir, de nuevo, a lo esencial: “Menos productos de lujo y más Hacendado, menos móviles y más tiempo en familia, menos juegos de consola y más bicicleta, menos recompensas materiales y más muestras de cariño, menos televisión y más paseos en la montaña observando la naturaleza, menos ruido y más silencio” (p. 85). Con desorden y saturación, sin límites, no se logra un buen desarrollo de la propia inventiva. Al revés, la disciplina permite una buena formación de la personalidad, lo cual abre espacio a la verdadera libertad, como se explica en un texto de María Montessori citado sobre este punto (pp. 88-89).
El asombro se desencadena, casi espontáneamente, ante la naturaleza. Es la idea que se desarrolla en la sección 8. Existe en peligro de suscitar en los niños miedo a lo natural, como si fuera peligroso, cuando en realidad es aquello que resulta más cercano a nuestro modo de ser y más atrayente para invitarnos a conocer el mundo. Un ejemplo de ello se encuentra en la infancia de Antonio Gaudí: por ser de carácter enfermizo, retrasó su ingreso en la escuela elemental y pasó muchas horas en una finca, en contacto directo con la naturaleza, que se convirtió en la maestra del gran arquitecto (p. 95).
También hay que saber respetar los ritmos de los niños. Su desarrollo no procede según la velocidad que desearían los adultos, sino según dinamismos interiores que conviene conocer y no forzar. Esa es la idea central de la sección 9. Ello resulta de especial relieve para el tema del tiempo de sueño y para la dieta y, en general, para todo su desarrollo. “Respetar los ritmos del niño también es respetar las etapas de su desarrollo sin adelantarlas” (p. 103). Tal idea se complementa en las secciones 10 y 11, que presentamos anteriormente.
El silencio aparece en la sección 12. Para el niño o adolescente sobreestimulado, resulta más difícil abrirse al silencio y al asombro. Por eso conviene evitar lugares donde el niño pueda sentirse aturdido ante un exceso de ruido o de estímulos, y ofrecerle un entorno “que sepa equilibrar silencio, palabras, imágenes y sonido” (p. 118). Ello se aplica especialmente en el hogar (disminuir ruidos, pantallas y distractores, sobre todo en momentos importantes de la convivencia) y en la escuela. Sobre este último punto, sirve como ejemplo recordar cómo algunos expertos en el mundo de la informática han escogido para sus hijos pequeños precisamente escuelas “sin pantallas” y sin una excesiva inmersión en lo tecnológico, puesto que el ordenador “impide el pensamiento crítico, deshumaniza el aprendizaje, la interacción humana y acorta el tiempo de atención de los alumnos” (pp. 123-124).
Queda claro, como la Autora subraya aquí y en otros momentos, que no se trata de demonizar a las nuevas tecnologías, pero sí de evitar “todo aquello que ahogue el asombro, este empuje que nace desde dentro del niño y que le hace cuestionarse, interesarse, imaginarse, buscar, averiguar, inventar… en definitiva, ser capaz de pensar, que es lo propio de la persona humana” (p. 124).
El asombro, de modo casi “sorprendente” (si se permite el juego de palabras), da sentido a algo que definimos como rutina, según se explica en la sección 13. La vida está llena de actividades que se repiten, desde que nos levantamos hasta que vamos a dormir, y podemos ver este hecho como algo rutinario, sin excesivo valor. Pues bien, la rutina, que puede alienarnos si se asume como un peso o como algo que ahoga el corazón, puede vivirse de modo diferente si sabemos darle un sentido, hasta convertirla en ritual, que sería rutina humanizada (p. 127). Ello se hace posible cuando el niño interactúa con su cuidador principal (normalmente los padres) ante cada actividad, sea repetitiva o novedosa. Esa interacción no se consigue con un CD o un DVD, sino con una persona que muestra cariño hacia el niño cuando le narra un cuento o le enseña una palabra (pp. 129-130, y la misma idea aparece en otras secciones).
En el horizonte de las experiencias del niño tiene un papel clave descubrir el sentido del misterio, que aparece como tema central de la sección 14. El misterio sería no lo que no comprendemos, sino aquello “que nunca acabamos de conocer. Es lo inagotable” (p. 132). De ese modo, el misterio mantiene vivo el asombro natural de los niños y los lanza a seguir buscando.
Junto al misterio, la belleza tiene su papel en la educación en el asombro, como vemos en la sección 15. L’Ecuyer recuerda que el asombro surge cuando el niño constata “que una cosa es, mientras podría no ser” (p. 137). Pero la causa de ese asombro ante el ser de algo está en conexión directa con la belleza, que se puede definir como “el conocimiento sensible-intelectual del bien y de la verdad” (p. 138). Para el niño, haciendo más concreta esa idea, lo Bello “sería todo aquello que respeta la verdad de su naturaleza, su orden interior, sus ritmos, su inocencia, su proceso verdadero de aprendizaje, etc.” (p. 139). Para tocar la belleza, vale la pena acercar al niño a las cosas reales, en la experiencia directa, y no limitarnos a que “vea” y conozca lo real a través de pantallas (pp. 139-141). Esa experiencia directa permite que el niño, desde esa espontaneidad interior que implica el asombro, se acerque a las cosas, sin ser presionado desde el exterior (pp. 142-143). Al mismo tiempo, permite el desarrollo de las virtudes, pues hay belleza “en la amabilidad, en la delicadeza, en la compasión, en la comprensión, en el agradecimiento” (p. 144). Si el niño percibe esas virtudes a su alrededor, las asimilará fácilmente.
En cambio, la sobreestimulación impide que el niño perciba la belleza, al sustituir el asombro. Por lo mismo, hay que promover espacios de silencio que ayuden al niño a reflexionar y percibir la belleza a su alrededor (p. 145), y que le abran a una sana educación a la sensibilidad; para ello, hay que rodear “al niño de lo que conviene a su naturaleza” (p. 146), y apartarlo de aquello que no le conviene. “La bondad y la verdad llegan al niño a través de la Belleza y el niño llega a estas a través del asombro, mediante la sensibilidad” (p. 146).
Ya anticipamos alguna idea de la sección 16 (que alude al feísmo) y no volvemos sobre ella. En la breve sección 17, se toca el papel de la cultura, entendida como una manera de pensar y de sentir que se comunica en muchas maneras: libros, juegos, imágenes, músicas, modos de hablar y vestir, televisión, personas que entran en contacto con el niño, sobre todo en sus cuatro primeros años de vida (pp. 155-156). Para que el niño tenga un buen inicio, habría que evitarle todo aquello que le dañe, que le lleve al feísmo, y ofrecerle lo que le permita apreciar la belleza y despertar el asombro (pp. 156-157).
En las conclusiones, L’Ecuyer aclara la importancia de conocer al niño y respetar sus ritmos, pues toda estimulación que no los respete se convertiría en sobreestimulación (pp. 161-162). Para ello, la persona que lo cuida necesita tener la suficiente sensibilidad para captar lo que necesita el niño. En palabras sencillas, la propuesta recogería una idea ya presente en santo Tomás de Aquino: “Primero, invención y descubrimiento, y luego, disciplina y aprendizaje” (p. 162, cursivas en el texto).
Por lo que se refiere a los métodos, por ejemplo, los de estimulación temprana, no hay respuestas omnicomprensivas, sino que se trata de ver dónde se encuentra el niño, cuáles son sus circunstancias, y qué paradigma antropológico sea correcto, de forma que se busque siempre lo mejor para el niño, evitando planteamientos de tipo mecanicista (un tema sobre el que la Autora ofrece ulteriores análisis en otras obras). De nuevo, el criterio clave es el de la sensibilidad, es decir, saber captar cómo está el niño, qué necesita, qué le conviene ahora, sin quemar etapas ni ofrecer contenidos (cuentos, dibujos animados) que puedan dañarle (pp. 163-164).
En síntesis, se trata de permitir que el niño sea protagonista, que pueda desarrollar su asombro desde su naturaleza, es decir, desde dentro hacia afuera (pp. 165-166, y lo dicho en la sección 5 de la primera parte). Que el niño sea niño, según una larga cita de María Montessori que L’Ecuyer reproduce en las últimas páginas de su volumen (pp. 170-172).