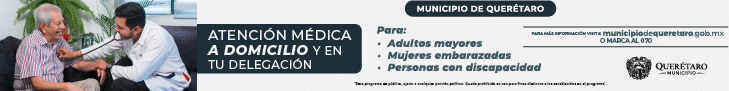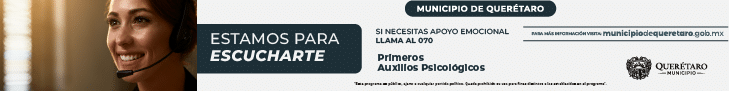Por Julián López Amozorrutia, sacerdote y rector del Seminario Conciliar de la Arquidiócesis de México.
La mirada creyente, al considerar a la Iglesia, no detiene su contemplación en sus manifestaciones más externas. A través de ellas busca escrutar su auténtico sustento, que se encuentra en Dios. Por ello la Iglesia no aparece en el Credo sólo como el sujeto comunitario de la profesión de fe, sino también como parte del contenido de la fe profesada, extensión de la fe en el Espíritu Santo, que actúa en ella y la anima a adherirse siempre con mayor fidelidad a Cristo, su Señor, en el camino hacia el Padre.
Un momento de singular lucidez sobre este tema lo significó el Concilio Vaticano II. Se suele recordar la intervención del Cardenal Montini, entonces Arzobispo de Milán y futuro Papa Paulo VI, quien el 5 de diciembre de 1962, durante las discusiones inaugurales, planteó como tema central del Concilio «qué es» y «qué hace» la Iglesia, su misterio y su misión. Justamente el concepto de «misterio» permitía hablar de la dependencia radical y sobrenatural que ella tiene de Cristo.
Así quedó consignado, finalmente, en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, cuyo primer capítulo habla sobre el misterio de la Iglesia. En él, además, tras vincular a la Iglesia con cada una de las divinas personas (nn. 2-4), y hablar de algunas figuras que permiten entender por analogía el significado trascendente de la Iglesia (nn. 5-7), describe la relación entre lo «visible» y lo «invisible» de la Iglesia:
«Cristo, el único Mediador, instituyó y mantiene continuamente en la tierra a su Iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y caridad, como un todo visible, comunicando mediante ella la verdad y la gracia a todos. Mas la sociedad provista de sus órganos jerárquicos y el Cuerpo místico de Cristo, la asamblea visible y la comunidad espiritual, la Iglesia terrestre y la Iglesia enriquecida con los bienes celestiales, no deben ser consideradas como dos cosas distintas, sino que más bien forman una realidad compleja que está integrada de un elemento humano y otro divino». Y es justamente ésta la «única Iglesia de Cristo, que en el Símbolo confesamos como una, santa, católica y apostólica» (n. 8).
También la Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosantum Concilium hace esta descripción de la naturaleza de la Iglesia para ubicar en ella la acción litúrgica: «Es característico de la Iglesia ser, a la vez, humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y, sin embargo, peregrina; y todo esto de suerte que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos» (n.2).
Justamente a esto lo llama «misterio» el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: «La Iglesia es Misterio en cuanto que en su realidad visible se hace presente y operante una realidad espiritual y divina, que se percibe solamente con los ojos de la fe» (n. 151).
La teología que circulaba en torno al Concilio rescataba una reflexión antigua sobre la relación entre «misterio» y «sacramento». Propio de los sacramentos, en efecto, es manifestar y permitir actuar una realidad espiritual por medio de signos visibles. San Pablo y los padres griegos solían llamar a esta misma estructura de las celebraciones cristianas y, más ampliamente, de todo el cristianismo, «misterio». Secundando a varios autores de ese tiempo, el Concilio procuró hablar del misterio de la Iglesia y de la Iglesia como sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano (Lumen Gentium, n.1).
La profesión de fe de la Iglesia sobre ella misma permite hacer pública, así, la convicción de que en sus expresiones trasluce, en realidad, algo que es superior a ella misma, en última instancia la realidad del Dios Trino, a cuyo servicio se encuentra y a quien está llamada a responder con fidelidad, bajo el auxilio de la gracia, en la misión que le ha confiado.
Nota publicada en el blog Octavo Día, de El Universal, el 23 de agosto de 2013.
Publicada con autorización del autor: padre Julián López Amozorrutia.