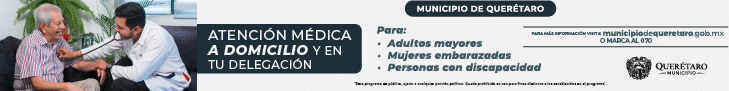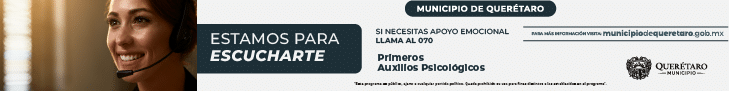OCTAVO DÍA | Por Julián LÓPEZ AMOZURRUTIA |
El Papa Francisco dedica el segundo capítulo de Laudato si’ a presentar algunos elementos que desde la fe pueden favorecer un diálogo con el mundo científico a propósito del problema ecológico. Dice: «Si bien esta encíclica se abre a un diálogo con todos, para buscar juntos caminos de liberación, quiero mostrar desde el comienzo cómo las convicciones de la fe ofrecen a los cristianos, y en parte también a otros creyentes, grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de los hermanos y hermanas más frágiles2 (n. 64).
El punto de partida lo constituye la sabiduría de los relatos bíblicos sobre la creación. Recuerda en ello la bondad de la obra de Dios y el lugar peculiar que en ella ocupa el hombre. La consideración del ser humano creado por amor, como imagen y semejanza de Dios, «muestra la inmensa dignidad de cada persona humana, que no es solamente algo, sino alguien… Quienes se empeñan en la defensa de la dignidad de las personas pueden encontrar en la fe cristiana los argumentos más profundos para ese compromiso» (n. 64).
Pero las relaciones fundamentales del hombre, estrechamente conectadas entre sí, también se han roto por el pecado. «La armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. Este hecho desnaturalizó también el mandato de ‘dominar’ la tierra y de ‘labrarla y cuidarla’. Como resultado, la relación originariamente armoniosa entre el ser humano y la naturaleza se transformó en un conflicto» (n. 66). Hoy esta ruptura «se manifiesta con toda su fuerza de destrucción en las guerras, las diversas formas de violencia y maltrato, el abandono de los más frágiles, los ataques a la naturaleza» (n. 66).
Contra los ataques al pensamiento judío-cristiano de que «favorecería la explotación salvaje de la naturaleza presentando una imagen del ser humano como dominante y destructivo», se pone en evidencia que esta doctrina no pretende un dominio absoluto. «Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de garantizar la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras» (n. 67). La «responsabilidad ante una tierra que es de Dios implica que el ser humano, dotado de inteligencia, respete las leyes de la naturaleza y los delicados equilibrios entre los seres de este mundo» (n. 68). Y el Papa ilustra esta responsabilidad con ulteriores ejemplos tomados de otras etapas de la historia de la salvación.
Prosigue con una notable reflexión sobre el misterio del universo desde la certeza de que «decir ‘creación’ es más que decir naturaleza, porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado. La naturaleza suele entenderse como un sistema que se analiza, comprende y gestiona, pero la creación sólo puede ser entendida como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada por el amor que nos convoca a la comunión universal» (n. 76). Desarrolla entonces la idea de que el universo no es el resultado de un movimiento arbitrario, sino de una voluntad amorosa, y el lugar que corresponde al ser humano. «Un mundo frágil, con un ser humano a quien Dios le confía su cuidado, interpela nuestra inteligencia para reconocer cómo deberíamos orientar, cultivar y limitar nuestro poder» (n. 78). Reconociendo la peculiaridad del ser humano y a la vez la riqueza del conjunto del universo, en última instancia se accede a «la inagotable riqueza de Dios» (n. 86).
Abundando en la comunión universal, reitera su preocupación por la desigualdad entre los hombres, ratificando la doctrina del legítimo derecho a la propiedad privada, el cual sin embargo se supedita a la función social de toda propiedad privada (cf. n. 93).
La parte final del capítulo asume la mirada de Jesús que invita «a reconocer la relación paterna que Dios tiene con todas sus criaturas» (n. 96). En realidad, si él «podía invitar a otros a estar atentos a la belleza que hay en el mundo» era «porque él mismo estaba en contacto permanente con la naturaleza y le prestaba una atención llena de cariño y asombro» (n. 97). Vivía, además, en perfecta armonía con la naturaleza, sin despreciar las cosas agradables del mundo. Más aún, trabajó con sus manos, consagrando a ello la mayor parte de su vida, santificando con ello el trabajo. Por ello, «para la comprensión cristiana de la realidad, el destino de toda la creación pasa por el misterio de Cristo, que está presente desde el origen de todas las cosas» (n. 99), y cuya luz ilumina su sentido ulterior orientándolas hacia un destino de plenitud (cf. n. 100).