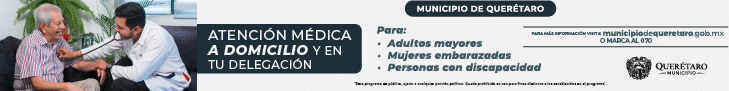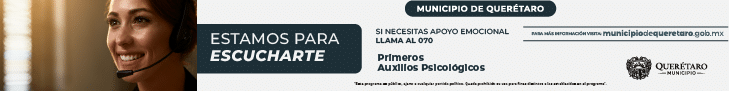Por Tomás de Híjar Ornelas, Pbro.
“El amor consiste en sentir que el ser sagrado late dentro del ser querido.” Platón
Si la cultura popular mexicana sigue siendo naturalmente proclive a la experiencia de lo sagrado, tal inclinación no es ajena a una raíz tan profunda como la que se hunde en el legado que aún actualizan los descendientes de los pueblos que formaban Mesoamérica hace 500 años, linfa de la que bebió hace 90 años el cineasta soviético Serguéi Eisenstein cuando produjo ese enorme, aunque inconcluso filme ‘¡Que viva México!’ en 1930.
Para un académico de la talla de Alfredo López Austin (1936-2021), doctor en historia y profesor de ‘Cosmovisión Mesoamericana’ durante muchos años en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nuestros ancestros indígenas agregaron al ingrediente religioso ‘sacrificio’ –sacrificium, palabra latina, se forma con otras dos, sacer, “santo” y facere, “hacer”– algo propio, que según él consiste en alcanzar la unión con lo sagrado mediante dos caminos distintos y no siempre complementarios: el acto protagonizado por un sacrificante deseoso de consagrar (santificar) un objeto (regalo/don) al ofrecérselo a la divinidad en cumplimiento de un voto (deber) –primer modelo– o él mismo, deseoso de alcanzar con ello la satisfacción de sus expectativas (retribución contractual) –segundo modelo–.
De ello resulta, para López Austin, la “doble caracterización del sacrificio”, como deber y como contenido contractual sin que a juicio suyo se produzca fractura alguna en un acto tan útil que convierte la ofrenda indistintamente en donación o en entrega de algo a cambio del favor que en correspondencia se espera recibir.
Ahora bien, desde esta perspectiva la ofrenda ata a la divinidad con el donante y orilla a este a perpetuar sus tributos a las demandas de aquellas, a consecuencia de lo cual enterrar ofrendas ricas en los centros ceremoniales equivale a colocar en la tierra linderos al orden cósmico e incluso a ser ocasión propicia para legitimar sobre los súbditos la potestad del gobernante, siempre con funciones o atributos sacerdotales.
Desde tal perspectiva las ofrendas son la causa y el centro ceremonial el efecto, pues merced al binomio que provocan en la balanza social los platillos del poder ideológico y del religioso, derivan de ello, para las comunidades, éxito / fracaso, arraigo popular / incapacidad para alcanzarlo.
No se necesita extrapolar demasiado la relevancia antropológica que sabemos alcanzaron en Mesoamérica los centros ceremoniales para explicar de forma convincente la práctica universal aplicada en la Nueva España al tiempo de establecer villas, pueblos y ciudades sobre trazos que tendrán como su eje el espacio sagrado: el atrio-cementerio con su cruz al centro, sus capillas, posas o abiertas, su templo y su convento-curato y, finalmente, hasta su hospital con todo y su capilla, vector urbano gracias al cual se mantuvieron vivas la comunidad, mediante una compleja red de vínculos trascendentes y trascendentales, incluso en las espantosas crisis sanitarias del siglo XVI.
Bajo este horizonte sagrado, concluimos apelando de nuevo a la autoridad de López Luján, se suscitó por acá “una relación sumamente compleja en la que destacan estas dos concepciones: la necesidad que tienen los dioses de la colaboración de los hombres y la posibilidad que estos tienen de comunicarse con el otro mundo a través de las ofrendas”.
En resumen, –aquí nuestro autor se apoya en la obra El sacrificio. Magia, mito y razón, de los sociólogos franceses Marcel Mauss y Henri Hubert–, es así cómo en la cultura popular mexicana la ofrenda se convierte en el puente indispensable entre dos niveles cósmicos en los que la víctima pasa a ser “el eslabón indispensable entre el hombre y lo divino”.
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 21 de agosto de 2022 No. 1415