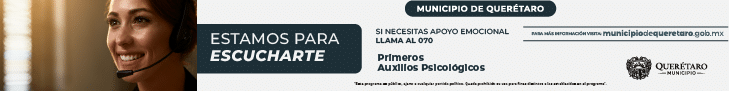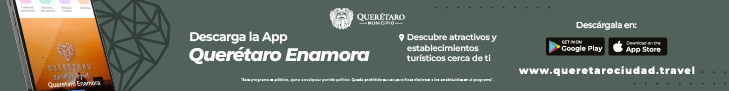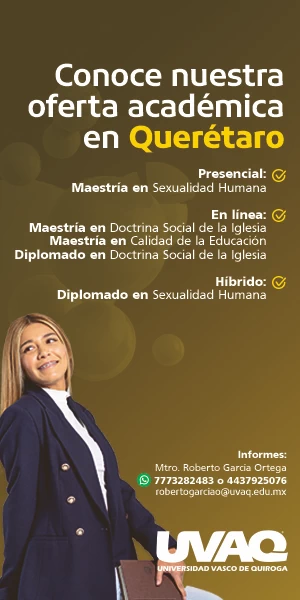Por Raúl Espinoza Aguilera
En el transcurso de nuestras vidas hemos conocido a personalidades que se sobrevaloran y otras que se infravaloran. Por muchos años, laboré en instituciones educativas, llevando preceptorías académicas o asesorías individuales para ayudarles en su formación integral. En infinidad de ocasiones me encontré con jóvenes que decían que no necesitaban estudiar mucho porque lo que decían los profesores se les quedaba grabado en su memoria. A uno de ellos le preguntaba:
–Entonces ¿por qué tienes un promedio general tan bajo? Tus calificaciones no pasan del 6.5, incluso, en ocasiones repruebas.
Me respondió muy seguro:
–Es que en mi casa no me piden tener notas más altas. Además, creo que, con esas calificaciones, son suficientes para salir adelante en mi futuro porque confío en mi inteligencia.
Para presentar “la otra cara de la moneda”, recuerdo a otro joven que me decía muy apenado:
–No me creo capaz -por más que estudie- de pasar de año. En lo que va del curso sólo un 6 he logrado. Todos en mi casa, comenzando por mis papás, me dicen que soy el más flojo en mi salón.
¿Qué hice entonces? Citar a sus padres por separado y tener una charla individual por cada matrimonio sobre el desempeño académico de sus hijos.
En el primer caso, recomendé que exigieran a su hijo que estudiara más porque, en efecto, inteligencia tenía, pero era lamentable que se planteara una postura tan mediocre frente a sus estudios. Les hacía ver a los padres que, a futuro, su hijo podría destacar como profesionista, pero que era indispensable darle seguimiento. Y que yo les podía ayudar en esa labor.
En el segundo caso, comenté el daño que le hacían a su hijo diciéndole que era el más flojo del salón. Sugerí que lo estimularan y apoyaran para que tomara en serio sus tareas y materias de estudio. Que lo podían inscribir a esos cursos de repaso de Matemáticas, Química, Biología, Historia, etc. Y, sin duda, mejoraría el promedio. Pero necesitaba de su apoyo y seguimiento en casa. Además, les informé que había profesores que lo podrían seguir semana tras semana, después de los horarios normales de clase.
Así que podemos sacar dos conclusiones sobre el autoconocimiento:
- Aceptar los valores y virtudes que se posean, pero partiendo de que esas cualidades tienen un límite o “un techo”. Hay un defecto en el que todos podemos caer: la soberbia en la que uno se siente infinitamente superior a todos los demás.
- No dejarse hundir cuando se descubren los defectos, errores o equivocaciones.
Todos los seres humanos tenemos ese componente de virtudes y defectos. Me recuerda aquella fábula del escritor griego Esopo en la que relata que cierto día un sapo observó con envidia a un buey enorme y fuerte. De inmediato, le comentó a otro sapo que él podría tener tanta fortaleza y ser del tamaño del buey. El otro sapo se sonrió de buena gana. El sapo envidioso le dijo:
–Te voy a demostrar que sí puedo.
Respiró muy profundo y le mostró cómo se hinchaba, pero con tal fatuidad, al observar que fracasa, que su amigo sapo, se reía con más ganas, le volvió a decir:
–Fíjate bien porque ahora sí creceré del tamaño del fornido buey.
Respiró todavía más profundo y después de varios intentos estalló en muchos pedazos.
Sin duda, la presunción y el engreimiento llevan a las personas a salirse de su realidad. Además, sin duda, es un defecto desagradable. Ya decía Santa Teresa de Jesús (1515-1582): “Humildad es andar en verdad”. Cuando leí su autobiografía, me asombró la naturalidad de cómo confiesa sus defectos en su juventud. Antes de tomar el hábito resalta que era vanidosa, frívola, coqueta, con soberbia intelectual, muy poco recia para llevar bien las enfermedades. Concluí, que además de su gran amor de Dios y de sus conventos fundados, era santa porque toda su vida se convirtió en una lucha personal por crecer en valores, erradicar defectos y crecer en humildad.
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 17 de septiembre de 2023 No. 1471