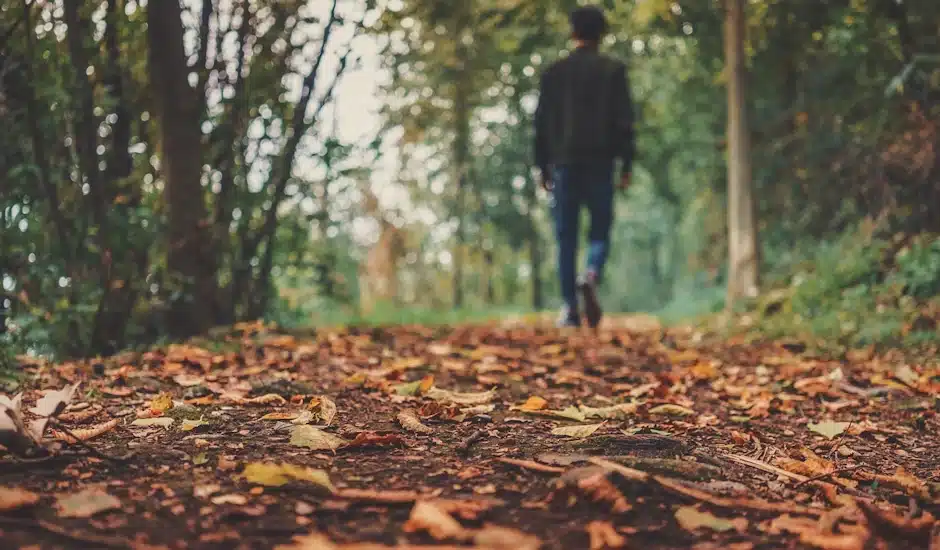Por P. Fernando Pascual
Caemos con frecuencia: por egoísmo, por miedo, por deseos malsanos de placer, por superficialidad, por avaricia, por envidia, por ira, por pereza.
Cada pecado es una caída. La herida queda. El corazón empieza a sentir pena. Hubiera sido tan fácil evitar aquella falta…
Pero no podemos quedarnos ahí, en la derrota. Hay que asumir la propia responsabilidad, reconocer el propio pecado, y levantarse.
Necesitamos, para ello, humildad: nos cuesta confesar la propia culpa, aceptar que fuimos torpes, imprudentes, maliciosos.
Necesitamos, sobre todo, la ayuda de la gracia: esa cercanía de Dios que ilumina nuestra mente para reconocer el pecado y que mueve la voluntad para pedir perdón.
Con esa gracia, que viene del Corazón de Cristo, podemos volver a empezar. Seguramente habrá que reparar daños, pedir perdón a quienes hayamos ofendido y, sobre todo, confiar en la misericordia.
Tal vez una voz susurra en nuestro interior que volveremos a caer, que seguiremos siendo frágiles, que la lucha no alcanzará victorias decisivas.
Esa voz no nos desanimará si confiamos en Dios, que nunca se cansa de perdonar, y si aprendemos a poner medios concretos para apartarnos de las ocasiones próximas de pecado.
La caída no cierra las puertas del amor misericordioso de Dios, si sabemos mirarle, con pena por haberle ofendido, y con una inmensa confianza en su misericordia.
Caer y levantarse: así transcurre nuestra vida, con un deseo inmenso de romper con el pecado y, sobre todo, con la alegría de esa inmensa experiencia de un Dios que es Padre misericordioso y cercano…