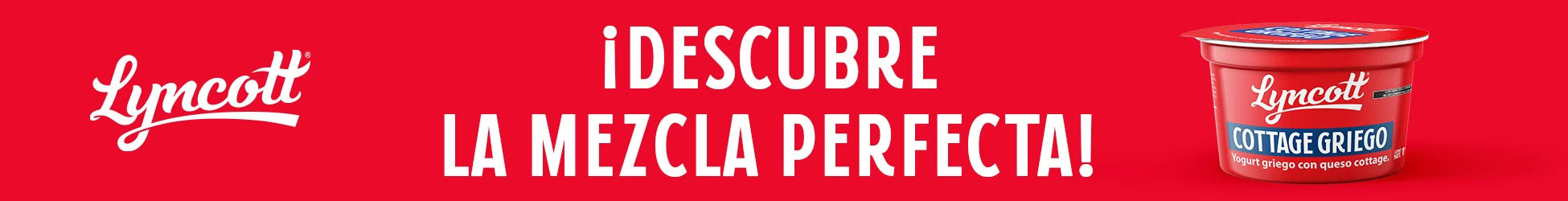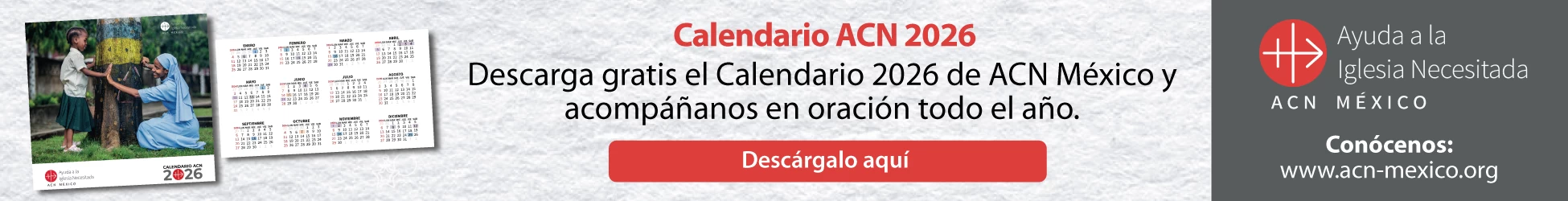Por Mauricio Sanders
Aunque la sociedad mexicana excreta abundante inmundicia en figura humana, sobreabunda en héroes, genios y santos. Uno de ellos es Miguel Ángel de Quevedo, a quien se conoce principalmente por ser una avenida con camellón. Sin embargo, es hombre que merece un biógrafo como Maurois o Zweig. Como no lo tiene, baste por ahora con algunos apuntes.
Miguel Ángel de Quevedo nació en una próspera familia de Guadalajara en 1862. La prosperidad no le protegió contra la tragedia, pues quedó huérfano de madre cuando tenía diez años. Siete años después, su padre falleció. El huérfano viajó a los Pirineos franceses, donde quedó a cargo de un tío suyo, cura de aldea que le inculcó amor por los árboles.
En Europa, Quevedo estudió ingeniería, para volver a México en 1887. Entró a trabajar a una compañía de ferrocarriles y, mientras supervisaba la construcción de unas vías, fue testigo de las inundaciones que devastaban la región. Al explorar cerros y barrancas, Quevedo notó que estaban completamente pelonas y se dio cuenta de la absoluta necesidad de la reforestación.
En 1893, una compañía hidroeléctrica franco-suiza contrató a Quevedo para investigar el potencial de México. Quevedo presentó a sus patrones un informe que destacaba los perjuicios que la tala de bosques causaba a la generación de electricidad. Tiempo después, Quevedo consiguió que se estableciera la Junta Central de Bosques. Así empezó su larga carrera como defensor de la conservación forestal.
En 1901, Quevedo se valió de su nombramiento en una comisión de obras públicas para promover la creación de parques en la Ciudad de México. En 1900, los parques y jardines componían menos de 2% de la superficie urbana de la Ciudad de México. Como resultado del programa de Quevedo, la relación aumentó a 16%.
En 1908, el presidente Díaz aceptó la proposición de Quevedo para crear dunas arboladas en Veracruz. El argumento que le convenció fue que las dunas disminuirían problemas como la fiebre amarilla y la malaria. Para 1913, Quevedo había cambiado el paisaje del puerto.
Quevedo obtuvo recursos para otro proyecto: unos viveros forestales que abrió en Coyoacán. Estos viveros eran la pieza central de un sistema que producía 2.4 millones de árboles en 1914: cedros, pinos, acacias, eucaliptos y tamariscos, que fueron plantados en los lechos secos de los lagos y en las desnudas faldas de las colinas. Entre julio de 1913 y febrero de 1914, plantó 140 mil árboles.
Cuando llegó a la Presidencia, Francisco Madero, agrónomo de Berkeley, demostró ávido interés por la conservación de los bosques y apoyó los esfuerzos de Quevedo. Madero creó una reserva forestal en el estado de Quintana Roo, que debió haber sido la primera de muchas, de no ser por el golpe de Estado de Huerta.
Como Huerta consideraba a Quevedo un subversivo, el conservacionista se exilió voluntariamente. Después de la victoria de las fuerzas constitucionalistas, regresó a México y convenció al presidente Carranza para establecer el Desierto de los Leones como primer parque nacional de México.
Más tarde, Quevedo produjo el borrador de la ley forestal que Calles promulgó en 1926, base para la legislación forestal mexicana. Más tarde, Cárdenas invitó a Quevedo para que dirigiera el Departamento Autónomo Forestal. Quevedo rechazó el ofrecimiento, diciendo que era ingeniero y no político, pero Cárdenas insistió y Quevedo le dio el sí.
Aunque ingeniero, Miguel Ángel de Quevedo no le hizo fuchi a meterse de burócrata y político con diversas administraciones y regímenes. Por amor a los árboles y los bosques de su patria talada, de buena gana se ensució las manos de tierra, sin permitir que se le emporcara el corazón.
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 12 de mayo de 2024 No. 1505