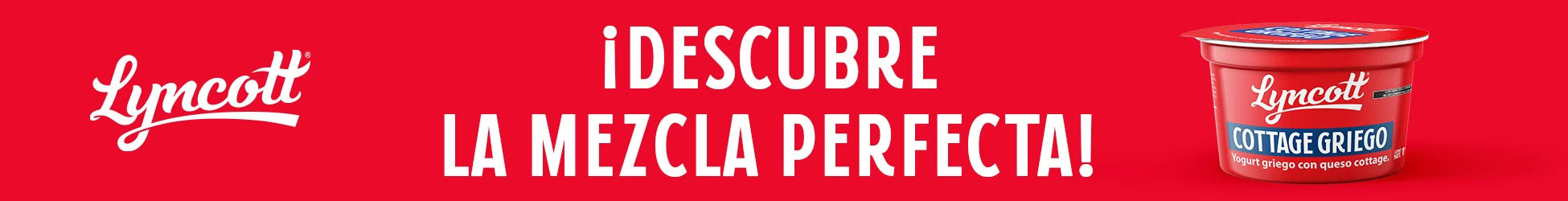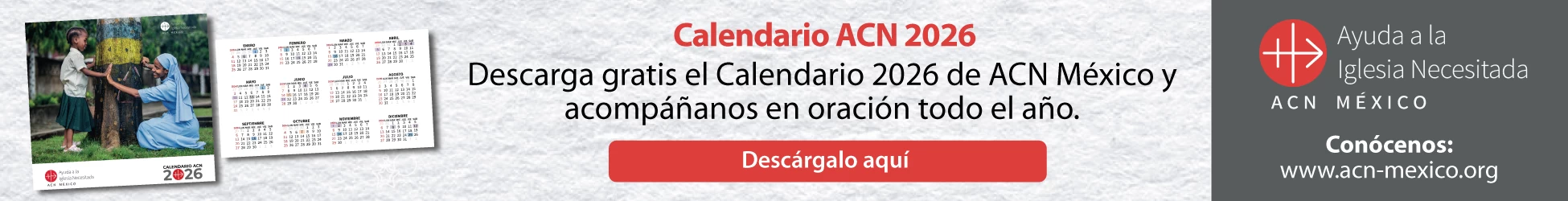Por Miriam Apolinar
Jorge Mario Bergoglio, el primer Papa latinoamericano en la historia de la Iglesia, marcó una profunda diferencia durante los doce años de su pontificado. Desde su elección en 2013 como el Papa Francisco, asumió la misión de guiar a la Iglesia católica con una mirada pastoral, cercana y fuertemente conectada con la realidad social de nuestro tiempo.
Uno de los pilares más visibles de su magisterio fueron sus encíclicas: cartas solemnes que no solo abordaron temas teológicos, sino también sociales, económicos, ambientales y humanos, tendiendo puentes entre la tradición cristiana y los grandes desafíos contemporáneos. A lo largo de su pontificado, Francisco publicó cuatro encíclicas fundamentales: Lumen Fidei (2013), Laudato si’ (2015), Fratelli tutti (2020) y Dilexit nos (2024).
Cada una dejó una huella profunda dentro y fuera de la Iglesia, con llamados urgentes a la fraternidad, la justicia social, el cuidado de la creación y el amor como centro de la vida cristiana. Hoy, tras su fallecimiento el pasado 21 de abril de 2025, su legado doctrinal resuena con más fuerza, recordándonos que la fe también se vive comprometida con la transformación del mundo.
Lumen Fidei (29 de junio de 2013): la fe como luz en tiempos de incertidumbre
La primera encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei, publicada en 2013 y gestada inicialmente por Benedicto XVI, marca una continuidad providencial entre dos pontificados que, pese a sus diferencias de estilo, comparten una misma certeza: que la fe es luz para el corazón humano. En un mundo herido por la confusión, la soledad y la pérdida de sentido, Francisco no presenta la fe como una idea abstracta, sino como una fuerza viva que ilumina el camino en medio de la oscuridad. “La fe no es un refugio para gente sin coraje, sino la expansión de la vida” (LF 53), proclama con fuerza, desafiando esa visión reduccionista que la considera una huida del mundo. Al contrario: la fe nos lanza al encuentro con la realidad, nos educa la mirada, y nos invita a ver —como dice el texto— “desde el punto de vista de Jesús” (LF 18).
Este mensaje, profundamente evangélico, interpela especialmente a las nuevas generaciones y a los agentes de pastoral. Francisco exhorta a los jóvenes a ser portadores del amor de Dios, capaces de irradiar alegría en medio de las heridas del mundo, y llama a los catequistas a ser auténticos “testigos de la vida nueva” (Catecismo de la Iglesia Católica, 2044). Lumen Fidei no es solo una meditación teológica: es una invitación urgente a volver al núcleo del Evangelio, a dejarse iluminar por la fe y a convertirla en camino, en compromiso y en testimonio. En tiempos inciertos, esta encíclica sigue siendo faro y reto: nos recuerda que creer no es cerrar los ojos, sino aprender a mirar con los ojos de Cristo.
El legado de Laudato Si’ (24 de mayo de 2015): una llamada urgente a la acción global
A casi una década de su publicación, Laudato Si’ se consolidó como una de las encíclicas más proféticas y transformadoras del magisterio contemporáneo. Con ella, el Papa Francisco no solo introdujo la cuestión ecológica en el centro del pensamiento social de la Iglesia, sino que ofreció una visión integral en la que el clamor de la tierra y el grito de los pobres se entrelazaron inseparablemente. En un tiempo marcado por la devastación ambiental, la inequidad creciente y la indiferencia global, esta encíclica resonó como una alarma espiritual, ética y política. “El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos” (LS, 48), afirmó el Papa, desafiando al mundo a reconocer que no podía haber justicia sin ecología, ni ecología sin justicia.
Laudato Si’ no fue simplemente un texto sobre cambio climático: fue una denuncia profética del sistema económico y cultural que lo producía. Francisco propuso una “conversión ecológica”, es decir, una transformación profunda en la forma de habitar el mundo, de consumir, producir, rezar y tomar decisiones. “Cualquier daño que se le haga al medio ambiente es, por lo tanto, un daño que se le hace a la humanidad” (LS, 139), escribió con contundencia, dejando al descubierto la raíz moral del problema: el ser humano había olvidado su vocación de custodio y se convirtió en explotador.
El impacto de la encíclica trascendió lo eclesial. Inspiró movimientos globales como el Laudato Si’ Movement, generó diálogos interreligiosos inéditos y dejó huella en cumbres internacionales como la COP21 en París. Francisco intervino directamente en espacios clave como la Asamblea General de la ONU y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, donde denunció que la destrucción de la naturaleza no solo era una cuestión ecológica, sino también una ofensa a Dios. Para él, la crisis ambiental constituía un pecado estructural que afectaba a toda la humanidad, especialmente a los más pobres.
Laudato Si’ tocó la conciencia de millones de personas y desafió a los líderes políticos a replantear sus políticas ambientales con una mirada ética y centrada en los derechos humanos. El Papa dejó claro que la crisis ecológica no era únicamente técnica, sino moral, y que exigía una respuesta integral y valiente. No bastaban los discursos: era necesaria una acción decidida y global.
Por eso, incluso con el paso de los años, Laudato Si’ continuó exigiendo ser leída, meditada y puesta en práctica. Su llamado no fue opcional: fue urgente. Porque el cuidado de la casa común no fue una moda, sino una cuestión de fe, de justicia y de supervivencia. Si no se actuaba a tiempo —como Iglesia, como sociedad, como humanidad— el mañana, simplemente, podría no llegar.
Fratelli tutti: una encíclica contra los muros del odio
En medio de una humanidad herida por la pandemia, la polarización política y el individualismo creciente, el Papa Francisco publicó en octubre de 2020 Fratelli tutti, una encíclica social que resonó como un grito urgente contra el odio, la exclusión y la indiferencia global. Inspirado en san Francisco de Asís, el Papa exhortó entonces a reconocernos como una sola familia humana, a “soñar como una única humanidad” (FT 8), y a reconstruir los lazos sociales desde la fraternidad, ante un mundo fragmentado por el miedo, el nacionalismo excluyente y la violencia religiosa instrumentalizada.
En una realidad donde se alzaban muros físicos y simbólicos para separar, controlar o descartar, Francisco propuso una contracultura evangélica: la amistad social como fundamento de la convivencia, el cuidado mutuo como esencia de la política, y la figura del Buen Samaritano como paradigma de verdadera humanidad. “Todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano” (FT 69), escribió el Papa, recordando que nadie quedaba fuera de la responsabilidad de amar.
Fratelli tutti no evitó los temas incómodos: denunció el racismo estructural, criticó las economías que descartaban vidas humanas, condenó los abusos de poder y desafió a una Iglesia llamada a abrirse con mayor valentía a todos. Aunque sin mencionar explícitamente a las personas homosexuales, la encíclica estableció las bases para una inclusión auténtica de quienes habían sido históricamente marginados. Esa visión se reafirmó en 2024, cuando Francisco declaró que “Dios no niega su bendición a nadie”, en referencia a las parejas del mismo sexo.
Esta encíclica representó una invitación a construir puentes y derribar muros; a ejercer “la mejor política”, aquella que coloca al ser humano —no al mercado— en el centro de sus decisiones (FT 154); y a redescubrirnos como prójimos en un mundo urgido de unidad. Fratelli tutti no fue solo un documento eclesial más: fue un mapa espiritual y ético para salir del aislamiento moral y entrar en el territorio sagrado del encuentro.
Volver al corazón: la revolución silenciosa de Dilexit nos
En tiempos de fractura global, guerras interminables, crisis existenciales y deshumanización tecnológica, el Papa Francisco dejó como último testamento espiritual su cuarta y última encíclica: Dilexit nos. Habló de amor, pero no de un amor romántico o superficial, sino del amor encarnado, sufriente, redentor: el Sagrado Corazón de Jesús. Fue un mensaje que, lejos de mirar hacia el pasado, se presentó como una respuesta profundamente actual a los desafíos más urgentes del presente.
Francisco escribió Dilexit nos en medio de una humanidad herida por los conflictos armados, las desigualdades crecientes y la exclusión sistemática. En ese contexto —marcado por su constante preocupación por lo que sucedía en Gaza, en Israel y Palestina—, lanzó una súplica clara y desgarradora: “¡No más guerras! Las guerras son siempre una derrota. Siempre”, advirtió con firmeza. Expresó su dolor por los rehenes, por los niños, los enfermos, los ancianos y todos los civiles atrapados en medio del conflicto. “Es urgente garantizar corredores humanitarios”, insistió, reclamando el respeto al derecho internacional, en especial en Gaza.
Fue precisamente ahí donde Dilexit nos cobró un sentido aún más profundo. No se trató de un tratado teológico ni de una devoción piadosa: fue un llamado urgente a humanizar la fe y a hacer del Corazón de Cristo una brújula para el mundo. Francisco escribió que en el Corazón de Jesús “podemos encontrar todo el Evangelio”. En ese corazón traspasado, reconoció el perdón, la justicia, la ternura y la compasión. Invitó a volver allí, no para encerrarse en una espiritualidad intimista, sino para encender una revolución de ternura capaz de transformar el tejido social.
Según él, la devoción al Corazón de Cristo no era un adorno, sino “una síntesis del Evangelio”. Nos impulsaba a ver el dolor del otro, a tocar las llagas del mundo, a construir puentes donde solo quedaban trincheras. Enseñó que solo desde el corazón —y no desde el poder, el cálculo o la indiferencia— era posible rehacer la humanidad.
Con Dilexit nos, Francisco cerró un ciclo de encíclicas que delinearon una verdadera hoja de ruta espiritual para nuestro tiempo: cuidar la Tierra (Laudato Si’), reconocernos hermanos (Fratelli tutti), vivir en la luz de la fe (Lumen fidei)… y, finalmente, preparar el corazón. Porque él creyó —y lo recordó con palabras y gestos— que solo desde un corazón renovado podríamos “tejer lazos fraternos, reconocer la dignidad de todo ser humano y cuidar juntos nuestra casa común”.
Dilexit nos no fue una nostalgia disfrazada de fe. Fue un testamento de esperanza. Frente al grito de la violencia, Francisco dejó el susurro del amor. Una revolución que comenzó, como todas las verdaderas, por dentro.
Una herencia viva, una interpelación encendida
La muerte de Francisco no marcó el fin de una etapa, sino el inicio de una responsabilidad. Su legado no quedó encerrado en libros ni en homenajes. Su legado exige ser vivido.
Nos toca seguir. Con el Evangelio en la mano y los pobres en el corazón. Con la alegría de quien se sabe amado y la valentía de quien quiere amar como él. Con la firmeza de la fe y la ternura de la misericordia. Francisco partió. Pero su testimonio quedó. Su estilo quedó. El Evangelio que vivió y anunció —el mismo que iluminó el caminar de la Iglesia desde sus orígenes— siguió siendo nuestra luz. Un Evangelio que no fue suyo, sino de Cristo, y que él encarnó con radicalidad y ternura.
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 11 de mayo de 2025 No. 1557