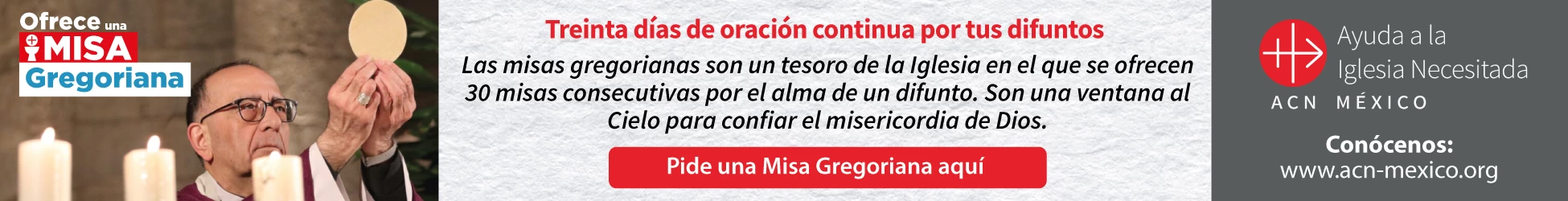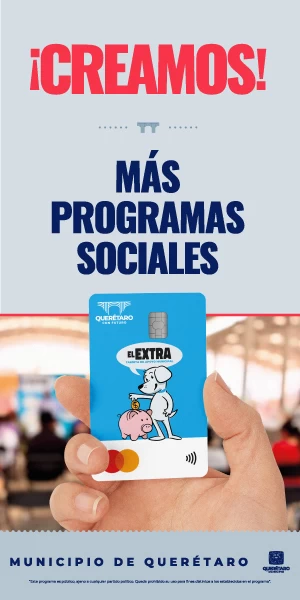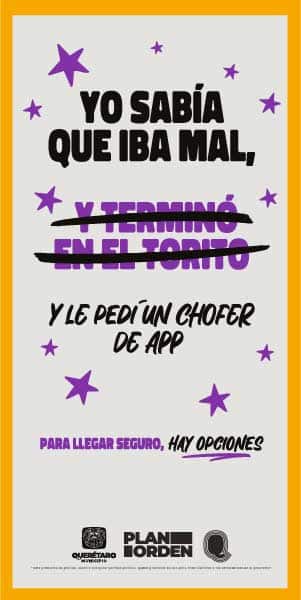Por P. Joaquín Antonio Peñalosa
Al celebrado periodista y político Luis Cabrera, se atribuye la siguiente conjugación del verbo morir que para los mexicanos es completamente irregular: “Yo muero, tú falleces, él sucumbe, nosotros nos estiramos, vosotros os petateáis, ellos se pelan”. Las generaciones que nos precedieron, rodearon el drama de la muerte con derroche de festivas manifestaciones: el pan de muertos, las calacas de azúcar, las danzas de la muerte, las calaveras o versillos satíricos publicados el Día de los Finados, los dibujos de numerosos artistas, las canciones y anécdotas que corrían de boca en boca haciendo saltar de risa, sin olvidar las numerosas expresiones con que el mexicano designaba a la muerte y al hecho de agonizar y morir, que Juan M. Lope Blanch reunió en el deleitoso, publicado en 1963.
Esta postura burlesco-despectiva demostraba que la muerte sí preocupaba al mexicano y que el desenfado jocoso con que se enfrentaba a ella no era sino un velo para ocultar el miedo, según lo entendieron, entre otros, Octavio Paz y Antonio Alatorre.
Pero es preciso ir diciendo adiós al humorismo fúnebre y a aquella abundancia de risueñas demostraciones ante la muerte. Porque ahora el mexicano la teme como nunca antes, como que prefiere eludirla. La muerte es hoy un tema tabú del que nadie quiere saber nada. Quedó atrás la figura de la muerte catrina que pintó José Guadalupe Posada, suntuosa de ricas vestiduras, engalanada de pieles y altos sombreros de pluma. (Catrina, según el diccionario: es elegante con rebuscamiento). ¿Para qué molestar al hombre moderno con ese espantapájaros? No se hable más de la muerte. Importa vivir. Vivir.
Esto explica el cambio de actitud y los nuevos rituales con que se rodea, muerte y sepultura del mexicano que no se atreve a definirse ya como “un ser mortal”. El fenómeno no es exclusivo nuestro; la muerte se mira en todos lados como un estorbo para una civilización que solo piensa en trabajar, divertirse y triunfar sin fin.
Capítulo primero. De cómo el mexicano ya no se muere en casa rodeado de los seres queridos, sino en el anonimato blanco y aséptico del hospital para que sea más verdadera la frase de Pascal: “Se muere uno siempre solo”.
Capítulo segundo. De cómo los deudos no velan al difunto en casa como antaño, sino en algún lejano velatorio donde sirven café y limonada a los contertulios para que no decaiga la conversación.
Capítulo tercero. De cómo los dolientes ya no guardan aquel luto con que se vestían de negro de pies a cabeza, prendían un moño triste a la puerta de la casa y hacían enmudecer radios, pianos y pianolas.
Capítulo cuarto. De cómo para dar el pésame los amigos desean a los llorosos semidolientes que tengan “pronta” resignación, es decir, que la pena les pase enseguida, que se olviden cuanto antes del difunto, que regresen cuanto antes al trabajo y a la discoteca. Total, “el muerto al hoyo y el vivo al bollo” y “el que está con Dios que muera, hasta es lástima que viva”.
Capítulo quinto. De cómo el lugar del entierro no se llama ahora cementerio, camposanto o panteón, nombres que azorarían a los mortales que viven como si fueran inmortales. Hoy se rebusca un nombre lírico endulzado con sacarina poética. Los pudrideros humanos se nombran “Dorado atardecer de primavera”, “Cipreses bajo la luna”, “Jardín de los nomeolvides” o “La Amada Inmóvil”.
Qué lejos estamos de la Muerte Catrina.
Artículo publicado en El Sol de México, 19 de octubre de 1989; El Sol de San Luis, 27 de octubre de 1989. El autor fue sacerdote en la arquidiócesis de San Luis Potosí y autor de numerosos libros, entre ellos Cien mexicanos y Dios.
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 2 de noviembre de 2025 No. 1582