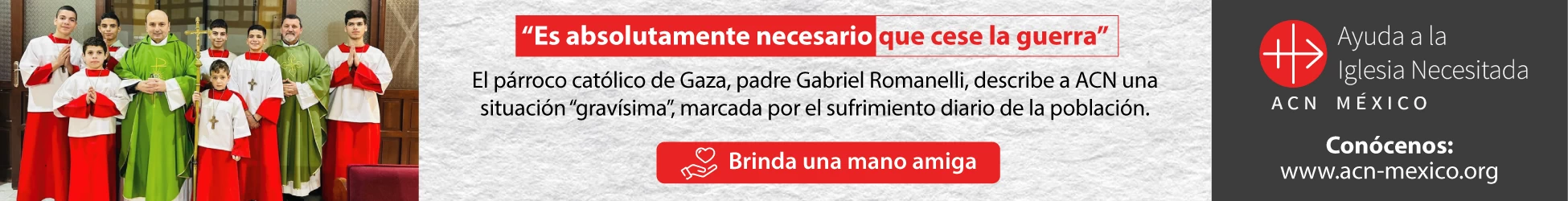Por Mario De Gasperín Gasperín, obispo emérito de Querétaro
Desde siempre el hombre se ha cuestionado sobre su origen, sobre su ser. Es el único ser creado que se interroga sobre sí mismo y, como desdoblándose hacia su interior —re-flexiona— anhela descubrir su misterio: su procedencia, su naturaleza, su destino. En una palabra, su dignidad.
Un aspecto particularmente inquietante y cuestionable ha sido el poder ubicar armónicamente su libertad con todo lo creado, en particular con su Creador. Nunca como ahora se ha querido desvelar este misterio con tanta radicalidad hasta topar con el absurdo.
De hecho, dice el Papa Benedicto XVI, “ahora se niega que el hombre, como ser libre, esté de algún modo vinculado a una naturaleza que determine el espacio de su libertad. El hombre ya no tiene naturaleza, sino que ‘se hace’ a sí mismo, ya no existe una naturaleza humana: es él quien decide lo que es: hombre o mujer. Es el hombre quien produce al hombre y quien decide así su destino que ya no proviene de las manos de un Dios Creador, sino del laboratorio de invenciones humanas”.
Esta sería para el hombre la tarea principal de su vida: el conquistar su libertad. En efecto, eliminar los tres primeros mandamientos del Decálogo se ha convertido, por ahora, en la tarea primera de la modernidad. Si algo queda, sería un cuerpo sin cabeza deambulando por el mundo y sembrando anarquía y terror.
Desde luego, no puede vivir sin su autor. Por eso, negando al verdadero Dios, se ha buscado nuevos ídolos con sus respectivos profetas cada uno: A Nietzche, como el gran sacerdote sacrificador de Dios en el altar del superhombre; a Freud, facilitando la entrada a su paraíso sexual con su celular en la mano; y a Marx con el proletariado igualitario como feligresía fiel y devota.
La Iglesia, “Madre y Maestra de la verdad” como la llamó sin pretensiones San Juan XXIII, es la custodia y guardiana del hombre y de su dignidad. Aunque ahora, sobre todo ante el fracaso de las guerras mundiales totales o “en pedacitos”, se hable de los Derechos del Hombre” o simplemente “humanos”, en la práctica, cada uno los interpreta y aplica según su propio interés y conveniencia.
En cumplimiento, pues, de su misión, la Iglesia católica ha emitido una “Declaración”, recordando la vieja y eterna verdad sobre la “infinita dignidad humana”, que inicia así: “Una dignidad infinita, que se fundamenta inalienablemente en su propio ser, le corresponde a cada persona humana (hombre o mujer), más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en que se encuentre. Este principio, plenamente reconocible incluso por la sola razón, fundamenta la primacía de la persona humana y la protección de sus derechos” (DH, 1).
Y el Papa San Juan Pablo Segundo nos dijo en su visita a México: “Si la Iglesia se hace presente en la defensa o en la promoción de la dignidad del hombre, lo hace en la línea de su misión, que aun siendo de carácter religioso y no social ni político, no puede menos de considerar al hombre en la integridad de su ser” (Puebla 1979). Por eso, “la Iglesia lamenta la discriminación entre creyentes y no creyentes que algunas autoridades políticas, negando los derechos fundamentales de la persona humana, establecen injustamente, e “invita a todos cortésmente a que consideren sin prejuicios el Evangelio de Cristo”.
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 15 de febrero de 2026 No. 1597