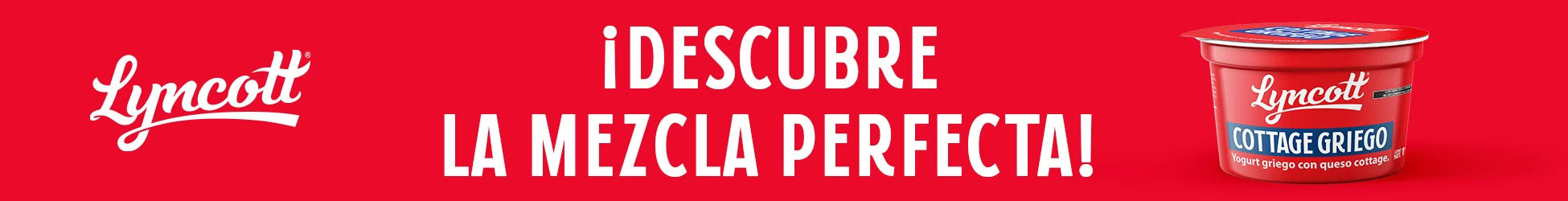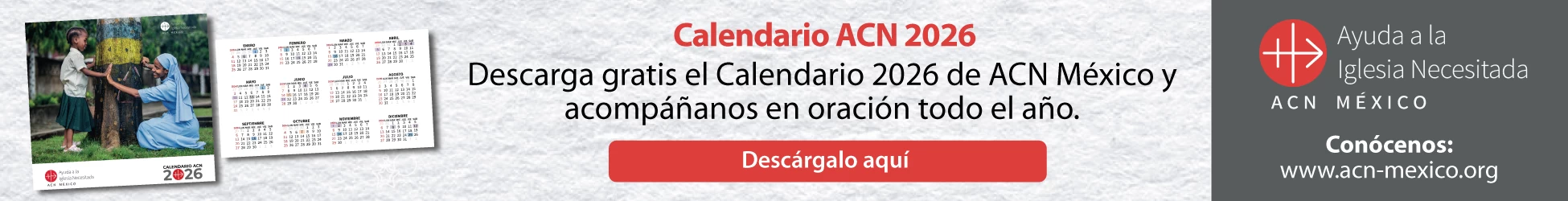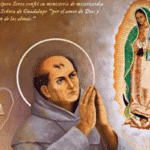¿La Inquisición fue una institución única?
No. Hubo varias Inquisiciones católicas, algunas presididas por los obispos, otras por el Papa y sus delegados, y la Inquisición española, la más famosa, que aunque estaba formada por miembros del clero, era como una secretaría del gobierno.
Pero no sólo existió la Inquisición católica: hubo inquisiciones protestantes e inquisiciones judías.
El primer modelo de inquisición o averiguación sobre el mal comportamiento religioso de alguien, junto con el castigo posterior, viene de los israelitas del Antiguo Testamento: en Deuteronomio 17, 2-7 se determina cómo debían ser los juicios en Israel para quien ofendiese a Dios de palabra o de obra, ordenando una indagación o inquisición, un juicio y la correspondiente condena. Este mismo sistema lo aplicaron los judíos a Jesucristo, que fue condenado por los sacerdotes y autoridades (ver Mt 26, 57-66). La inquisición judía distinguía tres grados de condena: la separación (niddui), la excomunión (herem) y la muerte (schammata); y a Jesucristo lo condenaros al schammata, entregándolo a los romanos para que lo mataran.
La inquisición judía se ve también en los Hechos de los Apóstoles (8, 1-33 y 9, 1-30), donde se narra la persecución que realizaban contra los primeros cristianos y cómo el Sumo Sacerdote envió a Saulo hacia Damasco para averiguar si los judíos de Siria se habían hecho cristianos, y en ese caso traerlos encadenados a Jerusalén para castigarlos.
Cuando en el siglo XIII se estableció la católica Inquisición papal, aún seguía existiendo la inquisición judía, y se mantuvo vigente en Europa (en Ámsterdam, por ejemplo) hasta por lo menos el siglo XVII. La inquisición judía castigaba a los que, después de haber abrazado la religión de Moisés, renegaban de ella o profesaban un judaísmo heterodoxo.
¿Consideraba culpables a todos los acusados?
No. La mayor parte de las denuncias que se presentaron ante el Santo Oficio no concluyeron en nada. Muchas denuncias no eran ratificadas por el denunciante, de modo que el caso se daba por cerrado.
Otras tantas veces los inquisidores consideraban que no había causa suficiente para pasar adelante con el proceso. En muchas ocasiones sí se abrió una investigación, pero el caso acabó olvidándose, sin llegar a conclusión alguna.
Y cuando el acusado sí era procesado, muchas veces se dio el caso de que los jueces declararan inocente al reo, de modo que sólo una fracción de los acusados ante el Santo Oficio resultaron declarados como culpables.
¿La inquisición fue culpable del genocidio indígena?
No. El rey Felipe II de España, por cédula real, estableció el Tribunal del Santo Oficio en la Nueva España en 1569, que comenzó a operar en 1571, sustrayendo de la jurisdicción inquisitorial a los indígenas. En ello Felipe II siguió a su antecesor y padre, el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y I de España, que ya había prohibido que los procesos inquisitoriales que antes de la existencia del Santo Oficio llevaban a cabo frailes, pudieran seguir juzgando a indígenas americanos por cuestiones de fe.
Ciertamente hubo una disminución acelerada de la población nativa americana, pero no por genocidio —definido por la Real Academia Española como «exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad»—, sino a causa de epidemias: viruela, sarampión, influenza, peste bubónica, difteria, tifus, escarlatina, varicela, fiebre amarilla y tosferina, venidas accidentalmente de Europa. Como los indígenas carecían de inmunidad incluso contra enfermedades que para los europeos eran benignas (la gripe, por ejemplo), éstas diezmaron la población americana hasta en un 90% en algunas zonas. La Inquisición nada tuvo que ver.
¿Inquisición o «santa» inquisición?
Quizá como forma de burla, es muy común que los enemigos de la Iglesia hablen de «la Santa Inquisición» en lugar de, simplemente, «la Inquisición». Y esto también ha alcanzado a católicos que fueron instruidos en la escuela con postulados que son parte de la leyenda negra antiespañola y no de la realidad histórica.
No existió una institución llamada «Santa Inquisición». Los distintos nombres que la Inquisición católica tuvo fueron: «Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición», «Congregación del Santo Oficio», «Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición» o «Tribunal del Santo Oficio».
¿La gente odiaba o temía la inquisición?
No. Los documentos de la época revelan que la mayoría de la población española y novohispana veía con agrado la implantación del tribunal del Santo Oficio, pues la consideraba protectora de la ortodoxia católica y de las buenas costumbres.
¿Eran comunes las falsas acusaciones?
No. Además los inquisidores no tomaban las denuncias por ciertas sin investigar antes al denunciante, y lo castigaban duramente si había mentido. Los falsos testimonios fueron escasísimos.
Por cierto, como nota curiosa, un falso denunciante en México, Juan Márquez de Andino, fue condenado a un leve pero notable suplicio: lo enmielaron y emplumaron de la cintura para arriba y estuvo así, expuesto al público, por tres o cuatro horas.
¿LAS PENAS SE DABAN EN LOS AUTOS DE FE?
No. Un Auto de Fe era una ceremonia litúrgica impresionante, a la que solían asistir todas las autoridades civiles y eclesiásticas locales. Durante el acto se presentaban ante el público los condenados y se leían las sentencias. Cuando había condenados a muerte, éstos eran llevados a lomo de mula a otra plaza, al terminar el Auto, para aplicarles el castigo.
¿ES VERDAD QUE La Inquisición FUE la que inventó y usó LAS MÁS sádicas torturas de la historia?
No. Ciertamente el Santo Oficio podía contar con una gran variedad de suplicios, pero en realidad usó pocos, siempre los mismos, que databan de las épocas romana y medieval:
La Inquisición española y la novohispana emplearon tres: el tormento del cordel, el tormento del agua y el potro. Y muy rara vez la garrucha.
No utilizaron viviseccion es, la «cuna de Judas», la rueda, la sierra, la «doncella de hierro», la pera, la araña de hierro, la «hija del carroñero», cinturones de castidad ni tantas otras que los museos fijos y las exposiciones itinerantes de «la Santa Inquisición» exhiben achacándole su uso al Tribunal del Santo Oficio.
Esos eran tormentos empleados por tribunales civiles de la época, no por los tribunales eclesiásticos.
El uso que hizo la Inquisición del tormento es, sin duda condenable, pero nunca fue con la intención de matar a los sospechosos (a los que condenaba a muerte los remitía a la autoridad civil para ser ejecutados) sino de arrancarles la verdad.
Es por ello que el Tribunal del Santo Oficio tampoco empleó sistemas penales para matar reos por inanición o por encierro, tales como oubliettes, jaulas suspendidas, emparedamientos, etc.
Otro dato histórico importante es que la tortura no podía ser aplicada más que en una ocasión al acusado, y no debía exceder de una hora. En promedio la tortura sólo se usó en un 2% de los casos, y nunca por más de quince minutos.
¿La Inquisición TURTURABA A TODOS LOS ACUSADOS?
No. La tortura se aplicaba cuando el acusado no confesaba a pesar de que había numerosos o fuertes testimonios en su contra, pero esto era mucho menos frecuente de lo que se supone.
Todos los historiadores profesionales que se han dedicado al estudio del Santo Oficio de México han señalado que la tortura fue muy poco usada; por ejemplo, Edmundo O’Gorman, que no fue parcial hacia el catolicismo, escribió acerca del tormento en la Inquisición novohispana:
«Este inhumano procedimiento era de uso común en todos los tribunales de la época y en todos los países de Europa; pero por el ambiente de misterio y secreto que rodeaba a los de la Inquisición, y por ser ése uno de los principales de la ‘leyenda negra’, el tormento ha sido errónea y popularmente considerado como lo propio y característico de los tribunales del Santo Oficio.
«La prueba del tormento era excepcional, puesto que se reservaba para casos graves, bien por la enormidad del delito, bien por la contumacia del reo. Debe desvanecerse la idea, muy generalizada, de que en todos los casos se usaba esa prueba.
«Pero, además, cuando se estimaba que un reo debería someterse a ‘cuestión de tormento’, era necesario que el fiscal presentara petición expresa y debidamente fundada y que el reo fuera previamente notificado para darle oportunidad de evitarse tan espantosa prueba».
En cambio, las investigaciones históricas revelan que en las naciones protestantes y en los tribunales judiciales de la época sí eran de uso común diversas y sofisticadas torturas.
¿A cuántos procesó la Inquisición?
En el Archivo Histórico Nacional de España se conservan los informes que anualmente debían remitir todos los tribunales locales. Consultando las relaciones de todas las causas desde 1560 hasta 1700 se contabiliza que:
La Inquisición española realizó un total de 49 mil 92 juicios en Europa.
De todas las personas procesadas por la Inquisición, sólo el 1.9% fue quemado en la hoguera. En números, eso significa que en Europa el Tribunal del Santo Oficio dio muerte a unas 490 personas aproximadamente.
En el caso de la Inquisición en la Nueva España (o sea en lo que hoy es México, Centroamérica y parte de Estados Unidos), los historiadores serios, incluidos los del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), analizando los expedientes del Archivo General de la Nación, encontraron que fueron procesadas aproximadamente 300 personas a lo largo de los casi 300 años que duró (o sea más o menos una por año; y que fueron condenadas a muerte 43 de éstas.
Muy lejanas están, pues, las verdaderas cifras de las que la leyenda negra ha inventado asegurando que hubo miles o millones de procesados y condenados a muerte por la Inquisición católica.
¿Cómo castigaba La Inquisición A LOS CULPABLES?
La condena a muerte fue poco frecuente: el reo era quemado vivo en la hoguera; pero si se arrepentía podía en algunos casos salvar la vida, o por lo menos conseguir que se le matara por estrangulamiento antes de ser quemado. Y con frecuencia la condena a la hoguera no la padecían los condenados sino imágenes de madera en su representación.
Los que eran castigados con encierro temporal o perpetuo podían ser enviados a las cárceles celulares, que eran circuitos cuadrados con casillas, donde debían habitar los penitenciados a cárcel. Por indicación de Torquemada las cárceles celulares debían ser construidas en cada pueblo por el Tribunal del Santo Oficio. Pero cuando no se contaba con estos sitios, los reos penitentes eran conducidos a conventos, y otros más quedaban confinados en su propio hogar bajo la advertencia de que recibirían otro castigo si salían de ella. Los encerrados en las cárceles celulares contaban con tres comidas al día, cama, ropa limpia, mesa, silla y algunos libros devotos. No la pasaban tan mal, pues sus celdas no eran oscuros, profundos y húmedos calabozos, como la leyenda negra inventa; por eso en 1812 el padre Alvarado, en su Carta Apologética, señalaba: «Muchísimos pobres inocentes quisieran para habitar de continuo las estancias que sirven a la seguridad de estos culpados».
También denunciaba el padre Alvarado: «Han sido demasiado frecuentes los atentados de algunos reos [del orden civil] que, por redimirse de las vejaciones de la cárcel o del presidio en que los tenían, han tomado el abominable arbitrio de hacerse reos de la Inquisición, prorrumpiendo en blasfemias heréticas, escupiendo la Sagrada Forma, o cometiendo otras tales atrocidades. Por ellas han sido llevados al Tribunal, donde, averiguada la cosa de raíz, se ha visto que el nuevo atentado ha sido solamente hijo de la aprehensión (esto es, del encarcelamiento), por donde el reo ha esperado encontrar en el nuevo Tribunal la humanidad y compasión que echa de menos en el que lo juzga o castiga».
Alvarado comentaba sobre otros castigos: «Suponen asimismo algunos escritores que a los presos se oprimía con grillos, esposas, cepos, cadenas y otros géneros de mortificación; pero tampoco es cierto, fuera de algún caso raro en que hubiese causa particular. Yo vi poner esposas en las manos y grillos en los pies, el año 1790, a un francés, natural de Marsella; pero fue para evitar que se quitase por sí mismo la vida, como lo había procurado».
Por su parte, la historiadora mexicana Consuelo Maquívar, del INAH, señala que entre las penas que sí aplicaba el Santo Oficio era la «vergüenza pública» o «sambenito», que consistía en llevar una túnica burda con una cruz de San Andrés y un gorro llamado «capirote». También establecía el destierro (temporal o perpetuo), multas o incluso la condena a galeras, que se cumplía en los galeones (embarcaciones) de la flota española, además de que en los procesos se procedía a la incautación de bienes.
Tema de la semana / LA INQUISICIÓN: MITOS Y REALIDADES
Publicado en la edición impresa de El Observador del 10 de junio de 2018 No. 1196