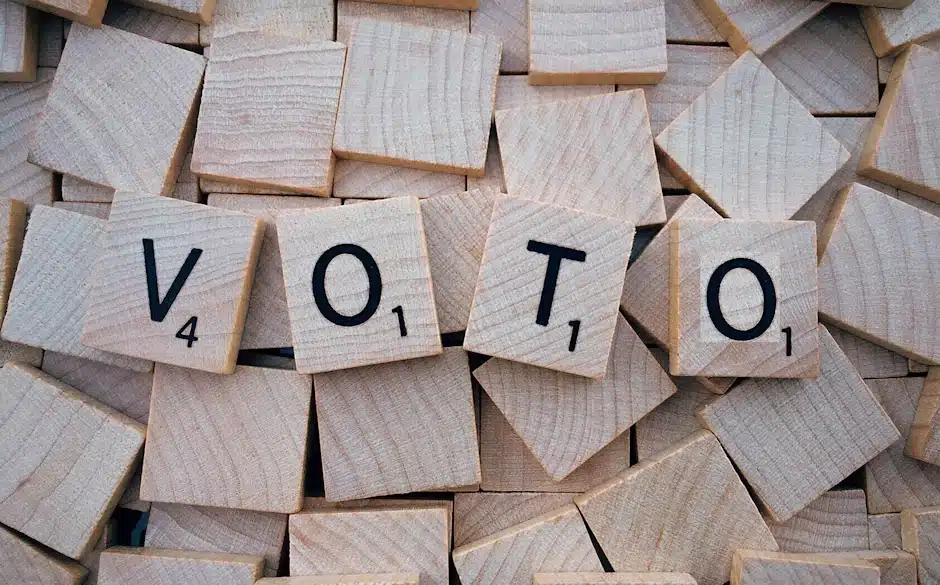Por Jaime Septién
Hay un asunto que, como sociedad, tenemos pendiente: la consolidación de nuestra democracia. Nunca será perfecta aunque siempre será perfectible. Hasta esta elección, haciendo cuentas felices, llevamos 24 años de haber aterrizado (gracias a Dios sin balazos) al sistema político del que afirma el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia que es el más adecuado para lograr el bien común.
¡Ah, el bien común! ¡Qué frase tan manoseada! Puede haber mil definiciones, la más clara es aquella que le escuché a una vendedora de flores de Amealco, doña Alejandra: “Cuando nos preocupamos por los demás, Dios ayuda”.
Nos hemos vuelto extremadamente individualistas, encerrados en burbujas de cierta comodidad. No digo que esté mal. No. Lo que está mal —y ofende a la democracia— es que solamente mi interés, mi opinión, mi partido, mi trabajo, mi desarrollo personal cuente. Los otros son comparsas. Si hacen lo que yo creo que deben hacer, están bien. Si lo contrario, aunque tengan razón, están equivocados.
La democracia es el parlamento de los pueblos. Ese discutir, polemizar, generar argumentos, pensar y respetar al otro es el sustento social de un sistema que inventaron los griegos en el Siglo de Pericles, hace 2,400 años y que no ha dejado de ocupar a los seres humanos frente a dictaduras y despotismos.
Hoy, en México, pésele a quien le pese, estamos bajo un autoritarismo que en nada abona a los deseos democráticos nacidos a principios de este siglo. Sacudirnos esa pesada losa es tarea de los ciudadanos. Y las únicas defensas son nuestra voz —que se escuche alto, en la plaza pública, si no estamos conformes— y nuestro voto. El silencio y la abstención nos hacen cómplices de una deriva autocrática que a nuestro país le ha costado mucha sangre. Que le sigue costando mucha sangre.
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 26 de mayo de 2024 No. 1507