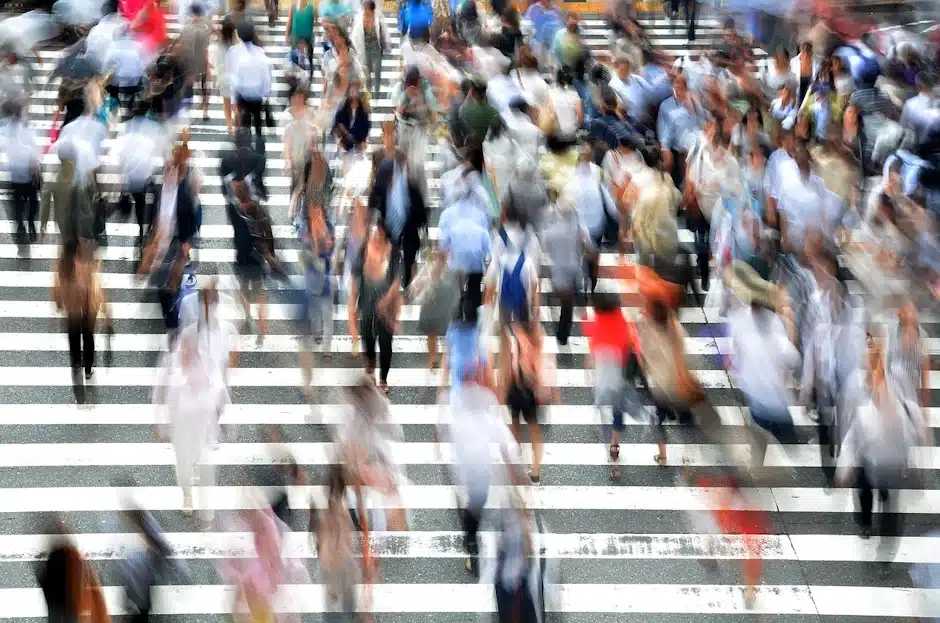EDITORIAL
Conservar la democracia en México no es un tema menor ni está alejado de nuestra vida cotidiana. La democracia –hay que decirlo una y mil veces—es el sistema político que reconoce la Iglesia católica como el único perfectible. La tarea de preservarlo y enriquecerlo está lejos de ser únicamente responsabilidad de los partidos políticos y (menos) de los políticos.
La democracia, por lo demás, está estrechamente ligada a la libertad. Y la libertad es fruto del reconocimiento de los límites. Dicho de una forma coloquial, el derecho que tengo a extender mi mano acaba donde empieza la nariz de mi hermano. Y donde dice “Velocidad máxima 80 kph.”, no “quiere decir” 120 kph. Las leyes son esos topes que debemos respetar para no herir la nariz del otro o para no provocar un accidente.
Sin la vigencia de la ley caemos en dos calamidades: la anarquía o la dictadura. La primera exige la ausencia de Estado. La segunda, el Estado lo es todo. De ambas formas de borrar la libertad hemos tenido amargas experiencias en México.
Primero la paz. Los vecinos –pensemos en Santa Teresita de Lisieux en el Carmelo, sonriéndole a la monjita que más antipatía le causaba, porque “la caridad no debe consistir en simples sentimientos, sino en obras”—no son enemigos en potencia; son amigos que pueden convertir nuestro barrio en una novedosa isla de concordia. Y una isla unida a otras islas hacen un archipiélago. Y un archipiélago tiene voz. Y la voz de muchos que quieren el bien, es sustento de la democracia.
Ojo que no queremos tener un Putin o un Ortega Saavedra por aquí. Pero eso no es producto de la “suerte”. Es convicción personal y de participación social, para que la Buena Nueva sea luz del gentío. Para que la democracia nos permita avanzar libremente hacia nuestro destino final.
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 5 de febrero de 2023 No. 1439