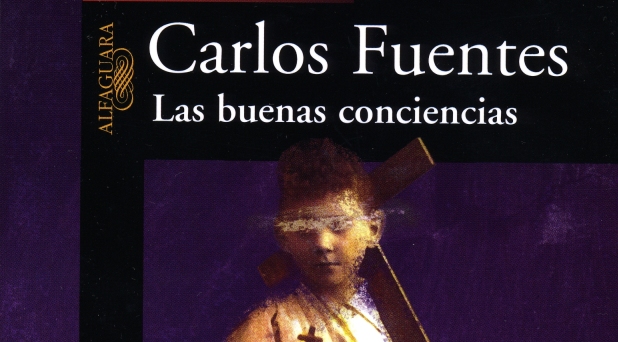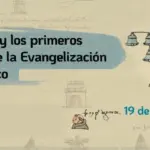Por Juan Manuel Galaviz H, sacerdote paulino |
I. LA TESIS DE LA NOVELA
En 1968, en un ciclo de conferencias que tuvo lugar en la Habana, correspondió a Emmanuel Carballo exponer el panorama de la literatura mexicana de ese momento. Al referirse a Carlos Fuentes, lo definió como el “escritor mexicano que es responsable de todos los gustos, de todas las victorias y de toda la derrota de la prosa mexicana de estos últimos años”. Esa definición, aunque parezca peyorativa, era muy elogiosa para el escritor, pues lo situaba como el más connotado vanguardista de nuestra narrativa. De hecho, pertenecen a Carlos Fuentes varias de las novelas que –en cuanto a técnica y a temática– han puesto más en evidencia la voluntad consciente de recorrer caminos nuevos (p. e.: La región más trasparente, 1958; La muerte de Artemio Cruz, 1962; Cambio de piel, 1967; Terra nostra, 1975). No me interesa comentar ahora el mayor o menor acierto de tales innovaciones, sino sencillamente señalar el prestigio de Carlos Fuentes, autor también de Las buenas conciencias. Por cierto, se trata de la única novela de Fuentes que no aporta ninguna novedad a las técnicas adoptadas por los narradores latinoamericanos.
Redactada según los cánones de la novelística tradicional, Las buenas conciencias ha sido calificada de galdosiana; Carballo la cataloga como “un juego literiario”, en tanto que Octavio Paz se refiere a ella diciendo que es “un intento poco afortunado de regreso al realismo tradicional”. Téngase presente que antes de que apareciera esta novela (en 1959), la crítica ya tenía señalado a Carlos Fuentes como el mejor representante de una corriente renovadora de las técnicas narrativas. Por tal motivo, a unos defraudó la estructura tradicional de Las buenas conciencias, y a otros les pareció una demostración internacional, por parte del autor, de que así como podía escribir novelas vanguardistas, también era capaz de escribir como los escritores que lo precedieron diez, veinte o cincuenta años.
Por mi parte, condivido la opinión de Manuel Durán, según el cual el escritor utilizó aquí la técnica que mejor convenía a los fines de su novela. si tenemos presente que detrás del narrador Carlos Fuentes se exconde el sociólogo y el moralista moderno, entonces ya no resulta inoportuno afirmar que en Las buenas conciencias“el sociólogo ha decidido experimentar como en un vasto y preciso laboratorio con la vida de su héroe, mostrar cómo y en qué forma las fuerzas sociales actúan sobre las decisiones del individuo, torciéndolas, venciéndolas, dándole al individuo, incluso, los argumentos necesarios para presentar esta derrota como una victoria, o en todo caso como un mal menos o una necesidad ineludible”[1]. El propio Carlos Fuentes declaró en una ocasión que el tema de la libertad es una de las “costantes” de toda su obra, y que en Las buenas conciencias aparece como un fracaso de la rebelión individual.
En otras palabras, nos encontramos frente a una novela de tesis. La afirmación de fondo sería la siguiente: el aburguesamiento social crea una atmósfera que no sólo es contraria a la escencia del cristianismo, sino que ahoga y disuelve los mejores anhelos de autenticidad. Tal es por lo menos el drama del protagonista Jaima Ceballos: educado en una atmósfera en que la religión es parte de las conveniencias sociales, comprende muy pronto la hipocresía que esto encierra y trata de rebelarse. Su reacción va tomando fuerza y hacia el final de la novela, parece inevitable su total rompimiento con aquella sociedad falsa. Inesperadamente, abandona la lucha y acepta la triste perspectiva de ser y de actuar como todos. “He fracasado –le dice a su mejor amigo–. Voy a hacer todo lo contrario a lo que quería. Voy a entrar al orden” (p. 189). Este “entrar al orden” no será otra cosa sino renunciar a su propósito de vivir un cristianismo radical. Para hacer llevadero su fracaso, se apoyará en la mediocridad de quienes lo rodean y, de paso, aprovechará las ventajas que le ofrece una vida de apariencias y conveniencias que acabará por adormecerle la conciencia.
II. FRUTOS MARCHITOS
La religión juega un papel determinante en esa atmósfera contra la cual Jaime Ceballos en vano trata de rebelarse. Es una religión mal entendida, basada en el intrascendente cumplimiento de algunas prácticas exteriores; vinculadas con una moral que es más bien salvaguardia de las apariencias; oropelada con los brillos de una postura social orgullosa y elitista.
Asunción y Rodolfo Ceballos son los últimos vástagos de una familia que ha labrado en Guadalajara su fortuna y su prestigio en la sociedad; pero, mientras Asunción ha contraído matrimonio con el heredero de otra familia acomodada, su hermano Rodolfo ha tomado como esposa la hija de un negociante advenedizo y opaco.
De Rodolfo Ceballos y Adelina López nace Jaime, el personaje central de Las buenas conciencias; pero él no será educado por sus padres: crecerá al amparo, o más bien bajo el dominante control de sus tíos Asunción Ceballos y Jorge Balcárcel, ya que éstos lograron posesionarse de él, recién nacido, tras obtener que Adelina fuera retirada del círculo familiar.
Llegando a la adolescencia, Jaime verá con claridad la cobardía de su padre y los mezquinos intereses psicológicos de sus tutores. “Hijo postizo de Asunción, pretexto para la autoridad patriarcal de Balcárcel, justificación –en aras de un destino superior que la madre hubiese estropeado– para Rodolfo, el muchacho crecía rodeado de una interesada devoción y de una normatividad farisaica” (p. 45).
Tan insistente es, sobre Jaime, esa “normatividad” que llega a despertarse en él una tendencia misticoide. En un momento de maduración, dicha tendencia, le provoca una reacción contra la hipocresía circundante. Pero tampoco ese fruto tendrá consitencia y Jaime –como ya fue señalado– renunciará al esfuerzo y se conformará con un cristianismo aparente.
III. EL PAPEL DE LOS SACERDOTES
Dos figuras sacerdotares maneja Carlos Fuentes entre los personajes de Las buenas conciencias. Las traza con habilidad, es preciso reconocerlo, dotándolas de una personalidad bien definida. Ninguna de esas dos figuras contrasta con el clima que impera a lo largo de la novela; antes bien, resulta espontáneo situarlas entre los principales responsables de tal atmósfera. Tanto el padre Lanzagorta como el padre Obregón (el autor sólo les da apellido) aparecen en la novela como muy amigos de la familia Balcárcel-Ceballos, a la que prestan sus servicios como ministros de culto y consejeros.
Al concluir la lecutra de Las buenas conciencias un lector atento se queda con la certeza de que Carlos Fuentes simpatiza con Cristo, pero no con sus sacerdotes, y menos aún con quienes viven un cristianismo sin compromiso. Juan Manuel, el amigo de Jaime Ceballos, expone así las convicciones del escritor: “Yo temo que la fe basada en el ejemplo de un solo individuo…a fuerza de repetirse se convierte en caricatura. El cristianismo ha sido caricaturizado por el clero y…la gente decente, los ricos…¿Soy explícito?” (p. 113). Para que sus personajes clericales no pierden validez como argumento vivos, Carlos Fuentes tiene cuidado de no cargar excesivamente las tintas, y se puede decir que logra salvar el peligro, sobre todo en el caso del padre Obregón, pues su otro personaje eclesiástico, el padre Lanzagorta, está puntado con menos interioridad, con menos verosimilitud.
En todo caso, es obvio que ni en Lanzagorta ni en Obregón quiso Carlos Fuentes ofrecer una imagen de sacerdote ejemplar, sino criticar en uno y en otro, respectivamente dos conductas equivocadas que pueden registrarse en el sacerdote.
1. El padre Lanzagorta sería prototipo del sacerdote que reduce la moral cristiana a la limpieza de costumbres en la esfera sexual, pero que carece de sensibilidad respecto a los deberes cristianos más esenciasles y urgentes, como son la caridad, la verdad y la justicia. Con ese enforque unilateral y obsesivo, el padre Lanzagorta arruina su propio carácter y la eficacia de su ministerio. Sus reacciones dentro y fuera del confesionario revelan un rigorismo absurdo y deshumanizado que hace explicables los calificativos de “energúmeno” (p. 145) y “buitre canalla” (p. 172) que le endilga Jaime Ceballos.
2. El padre Obregón, por el contrario, se muestra mucho más comprensivo y equilibrado. Es la impresión que se tiene después de las primeras escenas donde interviene, pero el desarrollo posterior de la novela demuestra que en realidad es un orgulloso, muy pagado de sí mismo y un conformista mediocre.
El paternalismo que despliega en su trato con Jaime Ceballos no es más que un recurso dictado por su afán de dominio sobre las almas. En el fondo, es un sacerdote duro que ha perdido la capacidad de diálogo. Por eso lo vemos dar de manotazos sobre la mesa cuando Jaime lo contradice (p. 147), y en su segundo encuentro con el muchacho (pp. 176-177) adivinamos un maligno regocijo al recibirlo con una perorata demoledora.
Como todos los orgullosos, el padre Obregón es también un inseguro. En su primera discusión con Jaime Ceballos, cuando el joven lo desafía a tomar en serio las lecciones de Cristo, el sacerdote experimenta la terrible sensación de no contar ya con palabras vitales sino repetidas y desgastadas. “El pobre padre Obregón, tan preparado, tan excelente estudiante en el Seminario, había perdido poco a poco, en el estancamiento de la provincia, el hábito de dialogo. Por eso, antes de seguir adelante, pensó que acaso ya no tendría la fortaleza interior para encontrar las palabras justas. Este muchacho que se presentaba armado de su insolencia tenía, por lo menos, la saludable seguridad de las palabras en que creía. ¿Cómo le respondería el pastor? ¿Contaba con palabras reales, ya no con las fórmulas gastadas que contentaban a los penitentes de todos los días, a los campesinos y a las beatas que le pedían consejo? Por esto sintió que el reto de Jaime no era inválido, que le afectaba profundamente” (p. 148).
Y en su segundo altercado con el joven Ceballos, cuando está por sentirse satisfecho de haber practicado su más fogosa retórica, vuelve a experimentar la duda desde lo profundo de su conciencia sacerdotal: “Dios mío, ¿He hecho bien o mal? Nadie me trae problemas; los pecados de esta pobre grey son tan monótonos y simples. He perdido la costumbre de los otros problemas. ¿He ayudado a este muchacho diciéndole la verdad? ¿O lo he frustrado? ¿He fortalecido o quebrantado su fe? Dios mío…” (p. 179).
La respuesta a tales dudas la da el novelista en cinco líneas saturadas de ironía:
“Pero al sentarse a cenar, el chocolate caliente le convenció de que había hablado bien, muy bien… Nunca había tenido oportunidad de hablar así, de demostrar que sus estudios en el Seminario no habían sido en balde. Muy bien, muy bien…” (pp. 179-180).
La mediocridad y conformismo del padre Obregón quedan más que probados en su propia argumentación cuando pretende controlar los arrebatos místicos de Jaime Ceballos, en la primera discusión que tiene con el muchacho; éste ha llegado al colmo de su hastío ante la hipocresía que lo circunda. Reclama autenticidad, cristianismo verdadero, tanto en los fieles como en los sacerdotes: “¿Por qué ustedes mismos no lo siguen en todo? ¿Por qué no nos sacrificamos como Él y vivimos en la pobreza y en la humillación?” (p. 151).
Su respuesta es con toda deliberación atenuante, niega la posibilidad de un compromiso radical: “Comprende, Jaime… Somos simplemente humanos y mediocres. Para toda esa gente que he confesado, para todos ellos vive el cristianismo, no para los seres excepcionales. El santo es una excepción” (p. 152).
El desafío del joven Ceballos brota candente, instando al sacerdote a practicar lo que predica: “¡Usted predica el compromiso! ¡Cristo no quería a los tibios!” (p. 152). Pero el padre Obregón no se inmuta; se atrinchera en el vaho disolvente de sus palabras conciliadoras, recurre a una vaguísima cita de San Francisco de Sales, y al fin apela a la política de Dios, como supremo argumento: “Dios prefiere que seamos fieles a las cosas pequeñas que su Providencia ha puesto a nuestro alcance. Somos mortales y débilies, y solo podemos cumplir con los deberes cotidianos de nuestra condición” (p. 152).
IV. LO QUE PARECE IGNORAR CARLOS FUENTES
A pesar de su atención para que sus dos personajes Lanzagorta y Obregón participen plenamente del realismo dominante, Carlos Fuentes incurre en un grave error que ningún lector entendido deja de percibir: la ligereza con que maneja lo referente al sigilo sacramental o secreto de la confesión. Tanto al padre Lanzagorta como al padre Obregón los pinta muy liberales en la observacia de ese sigilo que es algo sagrado muy por encima del simple secreto profesional.
Si en la historia de la Iglesia se han registrado muchos desórdenes e infidelidades al compromiso sacerdotal, no ha sido en contra del sigilo sacramental; se diría que en este campo Dios asiste a su ministros con especiales dones de fortaleza y discreción. Conocemos ejemplos de sacerdotes heroicos que han dado su vida como mártires del sigilo sacramental, pero no casos de ministros que hayan profanado el sacramento faltando al sagrado secreto.
El narrador tenía que haberse documentado mejor antes de esbozar los lineamentos de sus dos personajes eclesiásticos. La ligereza o malicia con que Fuentes trató lo concerniente a la confesión, además de empañar la dignidad sacerdotal, empaña su propia seriedad como novelista[2].
[1] Manuel Durán: Tríptico Mexicano. Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Salvador Elizondo, SepSetentas No. 81, 1973, p. 77.
[2] Las referencias de página de Las buenas concienciascorresponden a la cuarta reimpresión. Fondo de Cultura Económica, México, 1969.