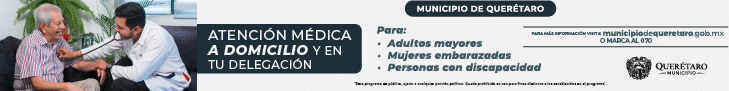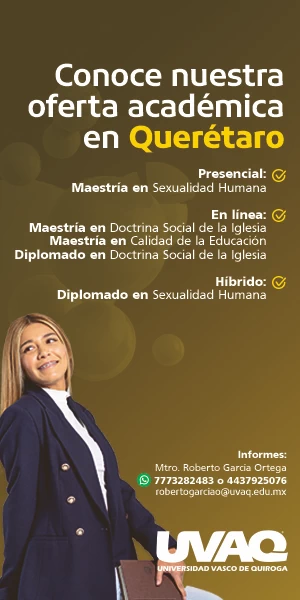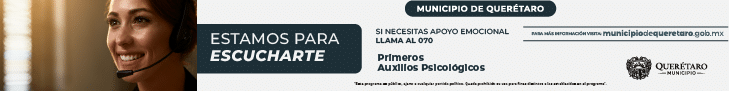OCTAVO DÍA | Por Julián López Amozurrutia |
«Las fiestas no son cosa seria», sentenció una voz avejentada, severa. «No corresponden al espíritu cristiano». Debo disentir. La figura de un creyente mustio, siempre apesadumbrado, pesimista y regañón, no tiene nada que ver con la misma palabra «evangelio», buena nueva. Más aún, la contradice. Y creo que sin ambages podemos reconocer la alegría festiva, el compartir los motivos de júbilo, como una «obra buena» típica de la sensibilidad evangélica.
Una simple revisión de los textos sagrados nos lo confirma. En el corazón del evangelio de la misericordia, la realización del Reino desemboca explícitamente en fiestas. Ante la recuperación de la oveja perdida, el pastor convoca muy contento a amigos y vecinos: «Alégrense conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido» (Lc 15,6). Lo mismo ocurre con la mujer que perdió una dracma y finalmente la encontró (cf. Lc 15,9). Pero ante todo, el retorno del hijo pródigo -y por encima de la furibunda reacción del hermano envidioso- se convierte en un gran festejo. «Convenía celebrar una fiesta y alegrarse», determina el padre misericordioso. Y en todos los casos, las parábolas convergen en señalar una realidad trascendente: habrá alegría en el cielo.
La Iglesia no deja de convocar a fiesta. Toda acción litúrgica, incluso las más graves, implica una dimensión celebrativa. Dentro de los ciclos del tiempo, algunos subrayan el carácter gozoso de la vida y de la propia fe, y desbordan en signos de una intensa alegría. Ninguno tanto como la Pascua. La luz, el agua, el banquete compartido, todo adquiere el valor de una síntesis optimista y esperanzada, que vence la oscuridad deprimida y la sequedad aburrida con la certeza.
Esta misma lógica se extiende a todos los domingos, típicos días de fiesta. A propósito de él, observaba Juan Pablo II: «Se ha consolidado ampliamente la práctica del ‘fin de semana’, entendido como tiempo semanal de reposo Responde no sólo a la necesidad de descanso, sino también a la exigencia de ‘hacer fiesta’ propia del ser humano. Por desgracia, cuando el domingo pierde el significado originario y se reduce a puro ‘fin de semana’, puede suceder que el hombre quede encerrado en un horizonte tan restringido que no le permita ya ver el ‘cielo’. Entonces, aunque vestido de fiesta, interiormente es incapaz de ‘hacer fiesta'» (Dies Domini, n. 4).
Pero a los momentos puntuales de fiesta hemos de añadir una disposición constante. Josef Pieper citaba a los padres de la Iglesia que hablaban de ello: «Pasamos nuestra vida entera como un día de fiesta» (Clemente de Alejandría). «Tenemos siempre fiesta» (Juan Crisóstomo). «Nuestra fiesta es eterna» (Jerónimo). «En la casa de Dios la festividad es sempiterna» (Agustín). Reconocía la base para ello de una disposición clásica, la que hacía que Pitágoras calificara la vida humana como panégyris (fiesta), y Platón llegara a decir que había una fiesta para cada día (cf. Una teoría de la fiesta, Madrid 2006, 64).
La calidad de la fiesta, ciertamente, afinará también el nivel de la alegría compartida. Los embotamientos, el desenfreno y el ruido pueden, a pesar de revestirse de celebración, ser canales de frustración y desencanto. Pero nada de ello quita el precioso sustrato humano del festejo genuino. Apreciar el pasado será siempre una buena razón, y lo será también ubicarse bien en el presente. Pero tal vez la fiesta más audaz es la que logra contemplar el futuro con esperanza.
Festejar porque se logra ver más allá de la penuria pasajera, percibir motivos de regocijo profundos más allá de las cosas que no funcionan, es de hecho típicamente religioso. Y convidar a todos a participar de la alegría no puede sino reconocerse como gesto de caridad.
Publicado en el blog Octavo día de eluniversal.com.mx, el 17 de abril de 2015. Con permiso del autor.