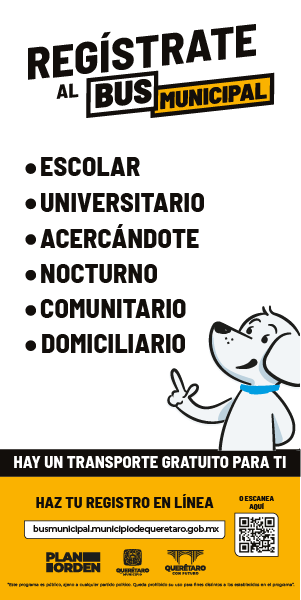OCTAVO DÍA | Por Julián LÓPEZ AMOZURRUTIA |
Un sorbo más de vino azul…
La «Doña» suena siempre puntualmente, a las nueve de la mañana. Haciendo una pequeña pausa después de que sus hermanas menores han ido preparando el momento, un solo toque de la campana «Doña María», potente, franco, añejo, marca el inicio de la oración matutina. El Zócalo lo reconoce, con una reverberación familiar. Ha acompañado los momentos de pujanza y creatividad, así como los de turbulencia y desconcierto. Ha sobrevivido a incendios, saqueos y conflictos. La plegaria de la Iglesia persevera.
En el coro de la Catedral -porque ante todo es Casa de Oración-, los salmos se siguen con cadencias seculares, alabando a Dios por su grandeza, pidiéndole perdón por nuestras negligencias, suplicándole sea propicio ante las necesidades de los hombres. Implícitamente están ahí las voces de todos, justos y pecadores, pobres y ricos, sabios e ignorantes, prudentes y necios. Desde el corazón del Anáhuac se participa en la Liturgia de las horas que el globo terráqueo celebra en sus giros. Con frecuencia lo pienso: es un honor estar ahí, prestando una débil voz al ritmo de los tiempos.
El milagro de los dos órganos aporta su propia majestad. Hay quien ha dicho que sólo los timbres tubulares son capaces de orar. Hace unos meses confirmé esta certeza, al menos por un momento, cuando celebrando el aniversario de la restauración de ambos instrumentos, se estrenó en ellos una Missa pro pauperibus, como homenaje al Pontífice reinante. No era una Eucaristía, pero en el Sanctus se escuchó a los ángeles. Una acústica barroca era capaz de gemidos cromáticos posmodernos. Sí hay cosas nuevas -bellas- bajo el sol. Pero lo más nuevo sabe recoger los andares de la tradición humana, dándole un brillo actual a su obra. En eso consiste el genio.
El templo está dedicado a la Asunción de María. Por ello, su fiesta es el 15 de agosto. En sus más diversos rincones -en la fachada, en la sacristía, en el coro, en el altar mayor, en las capillas-, el tema del dogma se repite con diversos acentos e intensidades. Es curioso que, como definición dogmática, haya tenido lugar apenas a mediados del siglo XX. Esta, como muchas otras catedrales e iglesias, profesaron en piedra su fe antes de que se garantizara como doctrina infalible. Es la continuidad que sigue uniendo lo antiguo con lo nuevo, hilvanando la historia común.
A pesar de sus dimensiones y la incansable variedad de sus estilos, la Catedral Metropolitana de México integra en un todo orgánico la experiencia de quien ora en ella. Aun cuando las cuitas de los seres humanos entren por sus puertas y se instalen desarticuladas en ella, un espíritu travieso -como el de la infinidad de seres celestiales representados ahí- funde en la comunión las tensiones y las búsquedas, las lágrimas y los deseos, las necesidades y los recuerdos.
Pero la integración es, en realidad, más intensa. Atraviesa el tiempo y avizora un futuro. El pasado sigue siendo pasado, con sus heridas y glorias. El presente se colorea de prisa, con las vítreas pinceladas sobrevivientes de Goeritz -a mí en lo personal sí me gustan, y no son en ese espacio lo único que ha sobrevivido-. El drama de mi país, con sus fantásticas pretensiones, su ingenio imbatible y sus irremediables contrastes, tiene ahí una casa abierta, de todos y de nadie. Hay fantasmas en ella que duermen, ignotos, con miradas pretéritas, mientras los apresurados turistas intentan absorber de golpe una impresión compleja. Sólo poco a poco, a sorbos, se puede entender su sabor. De estabilidad y caducidad, de eternidad e historia, de muchedumbre y soledad.
También esto es vanidad de vanidades y soplar de vientos. También aquí un día no quedará piedra sobre piedra. Pero también aquí descenderá la nueva Jerusalén. Así lo profetizan sus orgullosos triunfos. Mientras tanto, lo más duradero es lo que más pronto parece disolverse. La oración de un templo que cree en la asunción de María a los cielos. Que cree en un triunfo ulterior, después de las crucifixiones. Y que con intimidad lo canta, ante pocos testigos. Pocos, privilegiados.
Mi casa está hecha de tiempo
y de tierra seca;
pero tiene un traspatio
de eternidad (A. Castro Pallares, Breviario de instantes).
Artículo publicado el 14 de agosto de 2015 en el blog Octavo Día, de eluniversal.com.mx. Reproducido con permiso del autor.