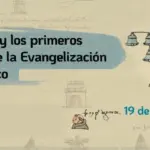Por Felipe MONROY |
Dice el libro de Job: “Hay un sitio de donde se extrae la plata y un lugar donde se refina el oro; el hierro se saca del polvo y la piedra fundida da el cobre”. Con los sismos del 7 y 19 de septiembre en México, el pueblo y la ciudadanía ha demostrado que buena parte de su identidad bruñida se forja entre los escombros de las tragedias.
Han sido los sismos los que, a pesar de su breve instante, no sólo dejan una larga estela de desastres sino los primeros cimientos de una cultura que acompañará décadas a una nación que sigue siendo joven por la vía de la reinvención. Desde el minuto cero de la calamidad, el mexicano pisa sin sacralidad ni afectación lo que antes fue habitado por lo indebido, posa su planta sorbe los muros derrumbados y de entre las piedras busca lo único que siempre ha sido importante: la posibilidad de salvar una vida y la convicción de estar allí para fundar un fragmento de la nueva historia.
Son estos gestos solidarios en esta escena desolada los que cambian el cauce de lo inevitable. Se abandona el derrotismo y la indolencia porque la entrega y el sacrificio toman un cariz multitudinario; sobre el asfalto, como si fuese un provisional hogar escarpado, lo mínimo se vuelve esencial y el exceso no merece una segunda mirada. En cada rincón, de entre cuatro manos, nace un centro de acopio; y cada hogar sabe que, ante la necesidad puede hacer el milagro de ensancharse. Mientras, los albergues, tan necesarios, tan indispensables, lucen paradójicamente indiferentes, fríos y pasajeros.
Por ello, un taquero movió su trompo de carne al pastor hasta la frontera de las ruinas, por eso miles de ciudadanos llevan sobre sus hombros la obra de su ardiente corazón para derramar sobre lo siniestrado. Es el calor de la generosidad lo que mueve los pies de los voluntarios hasta los espacios de dolor, hasta los confines de la prudencia. Es el fuego de la esperanza el que alza el puño y aguza el oído para rescatar lo imposible.
Como apuntó José Emilio Pacheco: “La tierra desconoce la piedad”; pero no hay lugar desconocido donde el pie de la caridad humana no haga cimiento. Las ciudades afectadas no duermen sólo sobre el polvillo y las rocas de tanta desgracia, se funden en la fragua de la voluntad hasta revelar su verdadero brillo, el que siempre ha sido pero que se reviste de jactancia y certeza.
Los sismos y las ruinas que dejan a su paso desnudan el alma de un pueblo vulnerable, atado a la mezquindad de quienes construyeron “la ciudad vertical” con varillas a medio desgaste, aprovechando con perversidad la especulación de vivienda; revela la indiferencia institucional ante los edificios históricos e iglesias que sobrevivieron cinco siglos y desaparecieron tras treinta años de indolente burocracia; evidencia lo poco que hicimos para corregir las grietas estructurales de nuestra sociedad.
Los escombros nos interpelan con su cruda verdad, nos dicen que lo más firme se quiebra; pero sobre ellos es donde debemos volver a construir nuestra historia, con los pies sobre el dolor y las manos junto a la herida. Porque la riqueza erigida en el corazón humano es interminable y porque el único desecho de la historia sería vivir sin la posibilidad heroica y no querer afrontar otras ruinas y otras terribles desventuras.
Con cariño y solidaridad para los sobrevivientes.