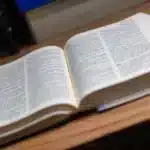Por P. Prisciliano Hernández Chávez, CORC
Las relaciones humanas tienen sus límites de diversa índole. Hay ciertas situaciones desfavorables por razón de la salud o de la condición social que suscitan ciertos resentimientos. Pero quizá las heridas afectivas que pueden generar el rechazo e incluso el odio. Cuántas situaciones de dolor por causa de las herencias, los malos entendidos entre las parejas, los enfrentamientos entre los hermanos. Pero la traición de los amigos o de las personas que amas, te traspasan el alma y se genera una verdadera agonía innombrable. Agonía es una palabra de origen griego que significa ‘lucha’. Esa lucha interior que puede llevar a verdaderas patologías: la agonía en soledad. A los que te han herido o dañado en alguna forma, los puedes etiquetar como enemigos. A ellos, como enseña Maquiavelo, todo el peso de la ley; o como enseñaba Lisias en la antigua Grecia, hacerles daño.
Qué difícil es perdonar o mejor, el poder perdonar; está más allá de nuestras fuerzas. Se darán motivos para poderlo hacer. A lo más olvidar o perdonar por una remedio personal, pera dejar de sufrir y así que pueda sanar la herida; es simplemente por salud psicológica para reencontrar la paz perdida y el equilibrio.
La enseñanza de Jesús rompe esos límites; nos invita radicalmente a perdonar a los enemigos: ‘amar a los enemigos y hacer el bien a los que nos odian’ (Lc 6, 27-38). Esto nos parece inaudito y sumamente difícil porque ante las heridas, los daños y las humillaciones, el haber sido pisoteado nuestro amor propio lleva a la reacción instintiva de la venganza o al menos del rechazo y ruptura totales. En el mejor de los casos la ley del talión: ‘ojo por ojo, diente por diente’.
Hemos de recordad que también nosotros hemos dañado a los demás y con esto ofendemos a Dios nuestro Padre, quien nos ofrece los mandamientos para mantener en un primer acercamiento, la justicia entre nosotros. Pero Jesús va más allá y rompe todas las barreras; sí, perdonar para ser perdonados como lo oramos en la oración del Padre Nuestro; perdonamos porque somos perdonados por Dios.
El perdón está más allá de toda justicia humana. El perdón es un acto de amor; conlleva la decisión de mayor libertad. El perdón tiene su fuente en el mismo Dios quien en Cristo nos eleva a su nivel, para amar como él; desde él entender que el perdón es una decisión divina.
El perdón en Cristo, conlleva la gracia del Espíritu Santo, que asume nuestro dolor y nuestra pena, nuestro corazón traspasado para convertirlo en manantial de vida, como el Corazón traspasado de Cristo, el cual, ante el golpe de desprecio de la lanzada, nos ofrece el perdón, la vida eterna.
La santa Eucaristía, Cristo transformado en eucaristía, constituye la fuente que mana el perdón permanente. Es su entrega victimal que nos transforma en él para ser él y amar en él y perdonar en él. Cristo ‘… que nace, padece, agoniza, muere y resucita entre los muertos para trasmitir su agonía a sus creyentes’, sentenciaba Miguel de Unamuno en ‘Agonía del Cristianismo’.
Amar sin esperar nada; esa es la actitud fundamental del discípulo de Cristo. Rebajar a Cristo es quedarse con una teoría o con un moralismo. Fe en Cristo es adherirse a él y ser él, místicamente transustanciados en él, en la línea de san Pablo: ‘ vivo yo, no yo sino Cristo quien vive en mí’.
Solo así prolongamos a Cristo en la historia. El perdón, su perdón que es mi perdón es el amor. El amor que rebasa todo entendimiento; el perdón-amor, cuya fuente es Dios Amor y cuyo canal es el Corazón traspasado de nuestro Redentor, Jesús.
El perdón-amor, nos ubica más allá de nuestro egoísmo y si queremos, el Corazón de Cristo, se pone en el hueco de nuestra alma, para ser permanentemente su sacramento perdón-amor. Así el perdón es amar sin límites e incluso previo a cualquier ofensa o daño.