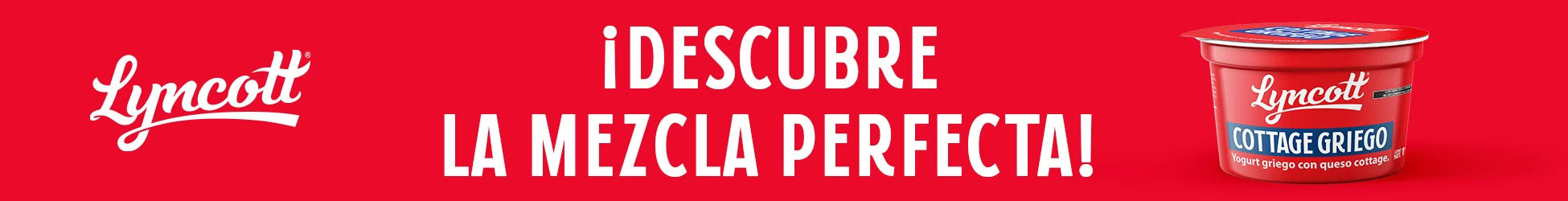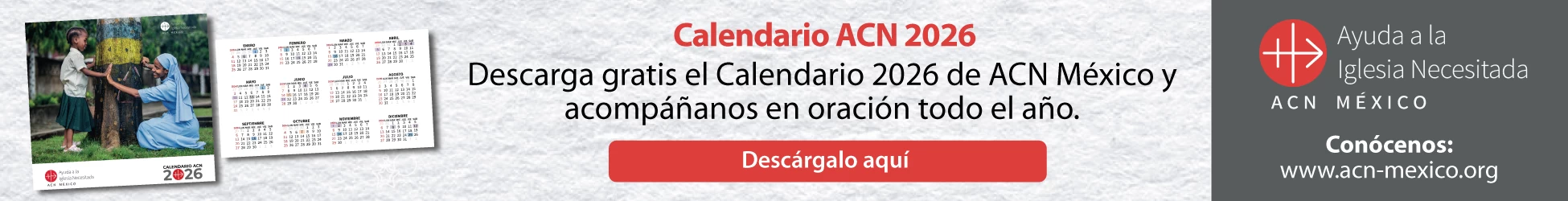Por P. Prisciliano Hernández Chávez, CORC.
Los temas que constituyen el ‘ethos’ de la cultura mexicana, como el Tema del Acontecimiento Guadalupano, debe ser tratado con seriedad y competencia, por respeto a los lectores, por respeto a la historia y por respeto a quien escribe, cuyo ánimo ha de estar imperado por su amor a la verdad, el análisis de fuentes y las afirmaciones o negaciones deben estar avaladas por un discernimiento y capacidad analíticas.
Ni los lances fideístas ni los atrevimientos racionalistas pueden guiar nuestro estudio. Son las dos alas del espíritu humano, la fe y la razón, -como nos enseñara el gran Papa Santo, Juan Pablo II y cada una tiene su ámbito, su competencia, su metodología y el abrazo que favorece a la persona humana, que honran al Dios Creador de nuestra inteligencia y al Dios Revelador de su misterio acontecido en la Historia de la Salvación.
El Padre Eduardo Chávez, Doctor en Historia, autor de varios libros sobre el tema guadalupano, uno de los ponentes de la ‘Positio’ para la canonización de San Juan Diego, nos ofreció en el año 2002 una obra extraordinaria en donde da cuenta y recopila ‘Algunas Investigaciones, Libros y Fuentes Documentales para el Estudio del Acontecimiento Guadalupano’ por orden alfabético en número de 3355, hasta ese año; han pasado ya 23 años, y por supuesto se ha aumentado el número.
Arturo Rocha publicó una Colección facsimilar de documentos guadalupanos del siglo XVI custodiados en México y el mundo, acompañados de paleografías, comentarios y notas intitulado ‘Monumenta Guadalupensia Mexicana, editado en el 2010.
El ‘Álbum Histórico Guadalupano del IV Centenario’ , editado por el Padre Mariano Cuevas,-gran historiador, en 1930. También pueden estudiarse el Documentario Guadalupano 1531-1768 de la Monumenta Histórica Guadalupensia editorial Tradición, preparado por el Centro de Estudios Guadalupanos, en 1980.
LA HISTORIA es una ciencia que asienta hechos singulares, sus explicaciones e implicaciones en el cuadrante espacio-temporal del ser humano.
Para hacer Historia se ha de tomar en cuenta nuestra propia experiencia histórica, el entender y un juzgar históricos, para evitar extremos en el quehacer histórico: pretender que la Historia sea una ciencia exacta como las matemáticas o la física según las pretensiones racionalistas o las posturas del materialismo histórico tan opuestos en sus esquinas de razón a materia y tan esencialmente idénticos en sus determinismos hegelianos como “objetivación del espíritu en el mundo” o como el “proceso inexorable de las leyes históricas en clave materialista”; no se concede al ser humano cierta pauta de libertad, ni capacidad de decisión. Por el contrario, pensar que somos tan distintos como si fuéramos distintas especies, hasta el extremo sartriano del “para sí mismo absoluto”, de modo que no quede lugar para la “comunicación”.
Los extremos existen en nuestras subjetividades, no en la realidad. Por eso vale el dicho de sentido común el “defecto no está en el objeto, sino en el sujeto,” de sano espíritu realista, claramente aristotélico-tomista.
Ciertamente la Historia utiliza datos que han de ser precisos, como tiempos, lugares, personajes, etc., pero no se queda anclada ahí. Como ciencia del espíritu, según la distinción de Dilthey, ha de pasar a los significados.
A nivel de fe, el Acontecimiento Guadalupano, lo ubicamos dentro del acontecer de la Historia de la Salvación: el designio maravilloso de salvación que involucra a estos pueblos de América, cuyo signa temporum como signo permanente de los tiempos es el signum magnum “la gran señal” (Ap. 12,1ss) aparecida en el Tepeyac.
A nivel científico, el historiador ha de allegarse documentos, descubrir vestigios y monumentos, evaluarlos en un nivel sanamente crítico e interpretarlos desde nuestro presente del cual no nos podemos desligar, abiertos a la totalidad del contexto histórico: su pasado en organicidad significativa y su proyectiva futura. Se ha de conocer y valorar el contexto de los acontecimientos, para un mejor trabajo de hermenéutica o de interpretación histórica, según nos enseña Gadamer.
El Acontecimiento Guadalupano en su vertiente histórica exige testigos fidedignos, de aquellos que han visto y han oído; requiere de documentos fidedignos que nos lleven a la historia real o historia gesta, de manera que la historia dicta o la historia narrada por los historiadores, coincida con aquella, con la historia real,- a ser posible, más allá de teorías o de hipótesis tan propias de los antiaparicionistas guadalupanos de cuño racionalista, cerrados al misterio.
Por nuestra visión de fe y razón, valoramos lo propio de las ciencias humanas, con sus metodologías propias; por razón de la fe, lejos de toda credulidad irracional, estamos abiertos a la dimensión trascendental que implica el misterio, porque el hombre mismo es misterio como lo enseña Gabriel Marcel; lo sobrenatural de la Aparición misma de la Santísima Virgen de Guadalupe, conlleva este aspecto que implica y trasciende las ciencias humanas. Implica, porque hay personas históricas en relación al Hecho y trasciende por su origen sobrenatural cuyo impacto llega hasta nuestros días.
EL PREGÓN DEL ATABAL
A partir de la revaloración de la cultura indígena, este xóchitl in cuicatl o poema, expresa el impacto del Acontecimiento del Tepeyac en el alma indígena. Cantado probablemente el 26 de diciembre de 1531, compuesto por Francisco Plácido, Tlatoani o Señor de Azcapotzalco y quien lo entonaría al son de teponaztli, -tamborcillo de madera hueca-, de manufactura indígena, en la procesión en la cual se transportó la Sacrosanta Imagen del oratorio de Fray Juan de Zumárraga a la primera ermita de adobe del Tepeyac. Este poema, “flor y canto”, en la óptica indígena expresa la verdad-belleza, la belleza-verdad de la aparición en el Tepeyac y la estampación en la tilma de San Juan Diego como signo y misterio de la presencia de la Santísima Virgen María entre nosotros: “Tu alma está como viva en la pintura… Dios te creó ¡oh Santa María!, entre abundantes flores; nuevamente te hizo nacer pintándote en el obispado. Artísticamente te pintó. ¡Oh en el venerado lienzo tu alma se ocultó! Todo allí es perfecto y artístico… yo aquí de fijo he de vivir… Allí morarás, alma mía, flor distinguida que su aroma difunde mezclándolo al de nuestras flores…”
NICAN MOPOHUA
Con estas palabras, Nican Mopohua, se conoce uno de los relatos más hermosos y más antiguos de las Apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe. Podríamos decir que es el texto fundamental de las apariciones y el acta de nacimiento de México. Tales términos evocarían la denominación de un códice-amoxtli, realizado por un amoxua o el sabio poseedor del códice, quien lo desplegaría para decir “aquí se narra…”, es decir, “nican mopohua…”
Fue compuesto por ANTONIO VALERIANO, indígena y contemporáneo de las apariciones; escrito en náhuatl clásico y que data de 1545-1550. Francisco de Florencia propone su datación en 1540-1545 y otros en 1560. Antonio Valeriano (1540-1605) fue alumno y maestro, director del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco (1536), colaborador eximio de Fray Bernardino de Sahagún, del cual diría que era “el principal y más sabio” casado con Isabel Huanitzin, bisnieta de Axayácatl, nieta de Tezozómoc, quien en su Crónica Mexicáyotl afirma que ésta se desposó con “el señor Don Antonio Valeriano, que no era noble, sino tan solo un gran sabio, ‘colegial’, quien sabía hablar latín, y el cual moraba en Azcapotzalco…”
La crítica más exigente desde Becerra Tanco hasta P. José Luis Guerrero y otros, han atribuido la autoría de este relato a Don Antonio Valeriano; sus papeles pasaron a Don Fernando de Alva Ixtlixóchitl, quien continuó el relato con el Nican Moctepana o los Milagros de Nuestra Señora. Éste a su vez estaba emparentado con la esposa de Valeriano. Sigüenza y Góngora, exalumno jesuita (1645-1700) uno de los mayores sabios de México y de su época, poseyó este manuscrito pues era íntimo amigo de Juan de Alva Ixtlixóchitl, quien le legó los papeles de su padre Don Fernando de Alva Ixtlixóchitl y lo nombró albacea de su testamento, por eso dirá “Digo y juro que esta relación hallé entre los papeles de D. Fernando de Alva, que tengo todos, y que es la misma letra de Don Antonio Valeriano indio que es su verdadero autor”. La biblioteca de Carlos Sigüenza y Góngora pasó al Colegio de San Pedro y de San Pablo de los jesuitas y después a la Real Universidad de México. Muchos documentos de esta Universidad fueron saqueados por los norteamericanos en la invasión del 1847. Se encuentran en diversas universidades americanas, oficinas gubernamentales y en el Departamento de Estado en Washington.
El manuscrito original se perdió pero se conserva una copia contemporánea (S.XVI) y se encuentra en la Biblioteca Lennox de Nueva York, ampliamente estudiada por el P. Ernest Burrus S. J. Existen otras dos copias en el Museo Boturini de la Basílica de Guadalupe.
Si se desea profundizar en este tema puede consultarse la obra de Alfonso Junco “Un Radical Problema Guadalupano” y la magnífica obra del Padre José Luis Guerrero “El Nicán Mopohua, un intento de exégesis”.
También esta obra le auguramos que será contada entre las clásicas por su rigor histórico, por el análisis comparativo y por el acopio de datos que nos ayudan a desentrañar el trasfondo maravilloso del Nicán Mopohua.
Sobre las traducciones del Nicán Mopohua: la mandada a hacer por Lorenzo Boturini (1740) y las mandadas a hacer por el Arzobispo de México y que sería después de Toledo, Don Francisco A. Lorenzana (1775), ambas incompletas cuyas copias están en la citada Biblioteca de la Basílica de Guadalupe. El Padre Agustín de la Rosa en 1886 hizo una traducción del náhuatl al latín. En nuestro siglo la realizada por Don Primo Feliciano Velázquez (1926) en castellano elegante y hasta hace poco la más difundida o la única.
También está la realizada por don Ángel María Garibay K., personaje eminente por su ciencia en letras clásicas, por el dominio de las lenguas modernas, su capacidad crítica en historia y literatura, hebraísta, teólogo, predicador, etc.; a él se debe el rescate de la lengua y cultura náhuatl en nuestro tiempo: fue publicada en 1980. La realizada por el P. Mario Rojas (1924-2005); se perfila a ser de obligada referencia, por cuanto toma en cuenta en su traducción la mentalidad indígena en un intento laudabilísimo de retroproyección (1978) y en la cual numera sus párrafos, como lo hiciera el P. Torroella por vez primera. La realizada por el Maestro Guillermo Ortiz de Montellano (1990) editada por la Universidad Iberoamericana precedida de una visión sintética y global de la lengua náhuatl: toma en cuenta el estilo náhuatl sin renunciar a la elegancia del Castellano: en la tercera parte expone un estudio filológico del vocabulario del Nican Mopohua. Por supuesto es digna de elogio la llevada a cabo por el P. José Luis Guerrero, un intento de exégesis: además de sus eruditas y fundamentadas notas históricas, nos analiza a fondo la riqueza y el contenido de las palabras nahuas del Nican Mopohua. Es digna de mención la realizada por el Pbro. Juan Valle Ríos, “El Nican Mopohua está escrito con visión histórica del pueblo Azteca y Mexica-Tenochca”, 1998; el Padre J. L. Guerrero le concede una calurosa felicitación, porque considera que “sus libros pertenecerán por derecho propio al acervo de los fundamentales”.
NICAN MOCTEPANA
De Fernando de Alva Ixtlixóchitl (1575-1648), mestizo de noble cuna biznieto de Ixtlixóchitl y nieto de Nezahualpilli, de vasta cultura, conocedor de la lengua y símbolos nahuas, alumno del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, gran historiador dueño de una amplia biblioteca, llegó a poseer el original del Nicán Mopohua, cuyo hijo Juan lo cedió al P. Carlos Sigüenza y Góngora. Investigador exacto.
Esta obra narra los primeros 14 milagros de la Virgen de Guadalupe y añade datos de Juan Diego y Juan Bernardino. De él afirmará Becerra Tanco que era “hombre muy capaz y anciano, y que entendía y hablaba con eminencia la lengua mexicana, y tenía entera noticia de los caracteres y pinturas antiguas de los naturales; y por sus prosapia ilustre y descendiente por parte materna de los reyes de Tezcuco (sic), hubo y heredó de sus progenitores sus mapas y papeles historiales”. Hizo también una traducción parafrásica del Nicán Mopohua que se conoce por haberla utilizado Francisco de Florencia en su libro “Estrella del Norte”.
OTROS DOCUMENTOS INDÍGENAS
El Br. Becerra Tanco, ya sexagenario, firmó en el “Papel” bajo juramento in verbo sacerdotis para ser agregado a las Informaciones de 1666; su testimonio según el cual de joven había “visto y leído el origen de la tradición (guadalupana) en las pinturas y caracteres de los naturales, y otros escritos de aquel siglo en que sucedió el Milagro”… entre los cuales estaban los “papeles de Alva Ixtlixóchit” en que se referían los progresos de los antiguos Reyes y Señores, y entre los otros sucesos acaecidos después de la pacificación, y Reino Mexicano, estaba figurada la Milagrosa Aparición (sic) de nuestra Bendita Imagen”. El análisis de estos textos los hace admirablemente Don Primo Feliciano (o.c. pág. 90-92) y vienen en el “Documentario Guadalupano” ed. Tradición. México 1981. Por razón de brevedad sólo los enumero:
Anales de Catedral que se conservan en castellano pero Don Agustín de la Rosa conoció los textos originales en náhuatl y su traducción (“Dissertatio Histórico Theologia de Apparitione B.M.V. de Guadalupe”, Guadalaxarae 1887, citado por Primo Feliciano o.c. pág. 66), dos veces de modo conciso se refiere a la Aparición; “Anales de Chimalpain” (Documento indígena): sin excepción de todos los que hablan de la Aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe y de Juan Diego; existen fechas algunas exactas de 1531 y la muerte de Juan Diego 1548 y otras inexactas que no pasan de 1556 debido a las dificultades inherentes al sistema arábigo para los indígenas o las malas interpretaciones de los caracteres cronológicos nahuas; también el Testamento de Juana Martín, pariente de San Juan Diego, lo cita Boturini, existen diversas traducciones no coincidentes en elementos no relevantes: menciona la aparición, el Matrimonio con María Lucía “… se fue a casarse allá en Santa Cruz el Alto Tlácpac (¿Tulpetlac?) existe una Cruz atrial en una ermita frente a la Parroquia posiblemente del s. XVI junto a San Pedro (¿Xalostoc ?)…” Es de creerse esto último por cuanto hay variantes en los nombres de este documento en sus diversas traducciones por lo deteriorado del original… traducido del náhuatl al castellano por Faustino Chimalpopoca García y, ubicado en la Biblioteca Pública de Nueva York.
CÓDICE ESCALADA o CÓDICE 1548
El 3 de agosto de 1995 la prensa dio una noticia de un documento fechado en 1548 (año de la muerte de Juan Diego).
Este Códice fue ofrecido por los familiares de Don Antonio Vera Olvera, queretano, con ocasión de la elaboración de esta primera Enciclopedia Guadalupana (1995) realizada para conmemorar a la Coronación de la Virgen de Guadalupe: de piel de venado, -por los poros se determinó después que era de cerdo-, de 13.2 x 20 cm, oscurecido por el tiempo, con el nombre indígena de Juan Diego Cuauhtlactoatzin, con la firma de Fray Bernardino de Sahagún (+1590), el glifo y dibujo del “Juez (Antón) Valeriano”, imagen de la Virgen sin corona con los elementos que tiene luna, corona, etc., con trazos de otros documentos del S. XVI parecido a un grabado posterior que ilustra el libro de Becerra Tanco “Felicidad de México”, atribuido a Antonio Castro. Es posible que perteneciera a Fernando de Alva Ixtlixóchitl y del cual tomaría Sigüenza y Góngora el nombre indígena de San Juan Diego. Traducidas las palabras del náhuatl por el P. Mario Rojas, además de los dibujos dice: “También en 1531… Cuauhtlactoatzin… se hizo ver la amada madrecita nuestra Niña Guadalupe México” y en la parte inferior izquierda dice: “murió con dignidad Cuauhtlactoatzin” y en la parte central superior la fecha de 1548. Existe un estudio científico del Dr. Castañón, añadido como apéndice a la Enciclopedia Guadalupana. Además de estudios del Mtro. Charles E. Dibble de la Universidad de Austin, sobre la autenticidad de la firma de Bernardino de Sahagún.
EL ININHUEY TLAMAHUTZOLTZIN (Esta es la gran maravilla)
Se atribuye por el estilo y la antigüedad a Juan González, intérprete en la entrevista Fray Juan de Zumárraga-Juan Diego. El Padre Cuevas lo da a conocer en su “Álbum Histórico Guadalupano del IV Centenario” y lo atribuye a Juan de Tovar (1555-1626).
Data de 1570 a 1580. Valorada por Garibay como una relación guadalupana primitiva. Analizada por Garibay, estudiada por el P. Jesús Jiménez y traducida recientemente por el P. Mario Rojas. (“Documentario Guadalupano”, o.c. pp. 45-64).
EL MILAGRO MORAL A TRAVÉS DEL TIEMPO, LA CONSTANCIA DE LA FE GUADALUPANA
Para nuestros hermanos indígenas, cuyas conversiones eran escasas y que, ante las palabras, las acciones y la imagen de Santa María de Guadalupe, pasaron de su religión azarosa y cósmica-astral, se convirtieron en masa, por millones -de ocho a diez millones los primeros diez años después de las apariciones que incluso exigían el bautismo a la religión verdadera, católica y amable, porque Dios, a través de Santa María, realizó una verdadera aculturación o inculturación del Evangelio de Nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Su sacrificio no fue inútil.
Los casi diez millones de fieles que visitan anualmente la Basílica de Guadalupe; la lista innumerable de milagros morales y de curaciones, son el testimonio perenne de la veracidad de la aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe. Dios no apoya una falsi- ficación o una mentira. Sería un pecado grave y una ofensa grave a nuestro pueblo sencillo y humilde, sostener tal cosa.
Vale la pena conocer la trama áurea de la Imagen de la Santísima Virgen llevada a cabo por el Dr. Homero Hernández Illescas, ya que es el sello de las obras de Dios Creador, inscrita en la naturaleza, incluso en el cuerpo humano, en el rostro, en los ojos, en las manos, en los cromosomas; también en otros seres vivos, como los peces, las mariposas y vegetales; se podría ubicar en el universo, como lo afirma Gallo en su obra sobre Astronomía.
Existen varios estudios científicos, con el rigor de su metodología científica, como el analisis llevado a cabo por el Dr. Aste Tösmann por computadora de los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe, el estudio de la orografía del vestido que nos habla de esa secuencia de montañas de oriente a occidente,-los atl tepetl, realizado por el Dr. Ojeda Llanes un estudio llamado técnicamente ‘estudio de coeficiente de correlación,’ los estudios de las constelaciones en el manto de la imagen llevada a cavo por el Dr Juan Homero Illescas y el realizado por Fernando Ojeda llanes, más preciso con mejores medios astronómicos, los estudios de semiología desde la filosofía e imágenes de la cultura nahual para tener una aproximación al ‘amoxtli-codice’ de la misma imagen de la Virgen Santísima: los índigenas leyeron este libro, códice para ellos.
Estos datos desarrollados -sin pretender ser exhaustivos-, se pueden encontrar en el libro ‘Hacia un Mamual de Temas Guadupanos’, publicado inicialmente con el apoyo y el beneplácito de los Directivos del Periódico ‘Noticias’ (Querétaro).
Imagen de la colección «Nican Mopohua» de Jorge Sánchez Hernández.