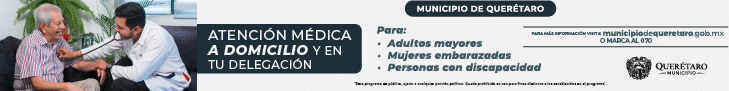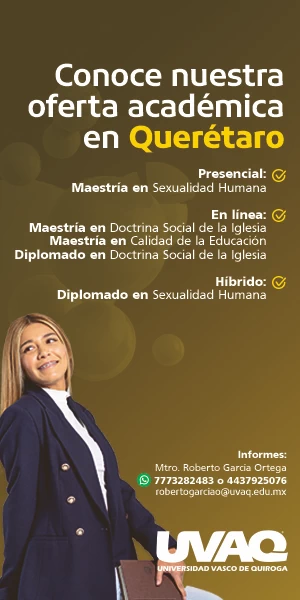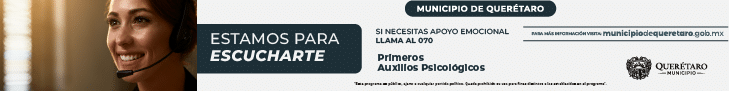Por Julián López Amozurrutia |
«No es bueno que el hombre esté solo» (Gn 2,18). Esta expresión recoge una certeza antropológica fundamental, contenida en la fe cristiana: hemos sido creados para el amor. Jean Danielou, en referencia a esa cita, lo expresaba así: «Pertenece a la esencia humana el entrar en comunión, es decir, que el hombre no está hecho para la soledad, sino para compartir con otros lo que tiene. El amor humano aparece como la expresión eminente de esa realidad, pero sólo una expresión eminente. El conjunto de las relaciones humanas constituye el conjunto de expresiones de esta naturaleza fundamentalmente comunitaria del hombre» (Escándalo de la verdad, Madrid 19652, 207).
Entre los «fines» del matrimonio siempre se ha mencionado el amor conyugal, indicando también con ello la ayuda mutua que los esposos se dan, su unidad. El Concilio Vaticano II dedicó un número completo a él, en su Constitución Pastoral. Ahí se lee: «Este amor, por ser eminentemente humano, ya que va de persona a persona con el afecto de la voluntad, abarca el bien de toda la persona, y, por tanto, es capaz de enriquecer con una dignidad especial las expresiones del cuerpo y del espíritu y de ennoblecerlas como elementos y señales específicas de la amistad conyugal» (Gaudium et spes, n.49).
El amor matrimonial se expande en el amor familiar. «La familia, fundada y vivificada por el amor, es una comunidad de personas: del hombre y de la mujer esposos, de los padres y de los hijos, de los parientes. Su primer cometido es el de vivir fielmente la realidad de la comunión con el empeño constante de desarrollar una auténtica comunidad de personas. El principio interior, la fuerza permanente y la meta última de tal cometido es el amor: así como sin el amor la familia no es comunidad de personas, así también sin el amor la familia no puede vivir, crecer y perfeccionarse como comunidad de personas… El amor entre el hombre y la mujer en el matrimonio y, de forma derivada y más amplia, el amor entre los miembros de la misma familia -entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre parientes y familiares- está animado e impulsado por un dinamismo interior e incesante que conduce la familia a una comunión cada vez más profunda e intensa, fundamento y alma de la comunidad conyugal y familiar» (Juan Pablo II, Familiaris consortio, n. 18).
Es necesario denunciar, sin embargo, un frecuente error que se ha divulgado respecto al amor, considerándolo una especie de fuerza ciega, incontrolable, ante la cual la inteligencia y la responsabilidad no pueden realizar ninguna acción. Esta consideración fatal desatiende los eslabones fundamentales de la condición humana. En realidad, como auténtica realidad humana, el amor es un don pero también una tarea. Debe ser conocido, discernido, educado, profundizado, cultivado.
Descubierto en su verdad, el amor familiar requiere una continua purificación, que vence el egoísmo y aprende a respetar la originalidad de cada uno, se ejercita en el perdón y la condescendencia, fomenta la comunicación y el acuerdo, sobrelleva con paciencia los errores y vicios del otro, promueve lo mejor de cada uno y dedica tiempo al encuentro y a la convivencia. Aunque ocurra en un ámbito doméstico, el amor familiar tiene inevitablemente una repercusión social. Por un lado, por el testimonio que se da de él. Pero también porque la solidez con que se construyen los vínculos familiares proyecta su propia vitalidad al tejido social. La falta de amor al interno de las familias y su consecuente desintegración se convierten en tensión comunitaria, en violencia, en ausencia de vínculos y compromisos.
Proteger y favorecer el amor familiar es un servicio a las personas y a las comunidades. Nos ayuda a fomentar el más sano humanismo y establece un canal efectivo para las aspiraciones a la justicia y a la paz. Todo se siembra desde la familia.
Publicado en el blog OCTAVO DÍA de eluniversal.com el 7 de noviembre de 2014. Reproducido con permiso expreso de su autor.