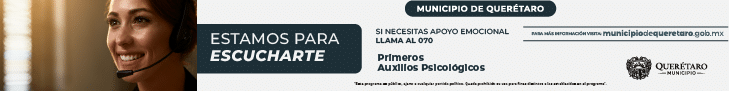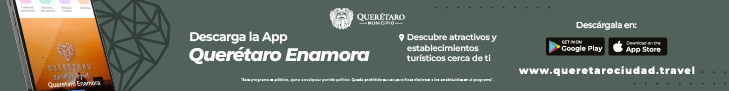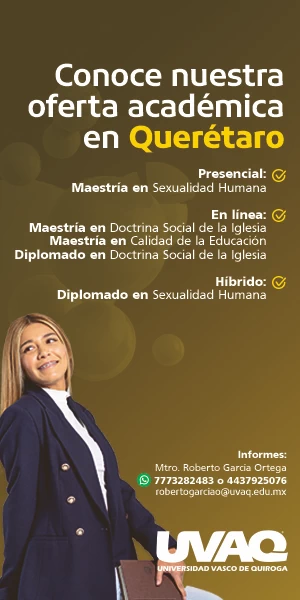OCTAVO DÍA | Por Julián LÓPEZ AMOZURRUTIA |
La comunión en el bien que parte del propio bienestar desencadena la dinámica del compartir. El verbo puede indicar una condición previa, en la que no hay generosidad procurada: de hecho, se tiene en común algún bien, se participa en algo. Esto sucede, por ejemplo, cuando los vecinos comparten la calle o el parque público, o cuando se comparte el transporte colectivo. Ya en ello podríamos descubrir muchos valores implicados. Pero hay un sentido activo del verbo, en el que nos vuelve a aparecer el desbordamiento del bien. Entonces se puede obsequiar una posesión, dividiéndola y entregando una parte. Y más aún, percibida en su dimensión profunda, la liberalidad implica no sólo la cesión de la cosa que se tiene, sino el generar un vínculo interpersonal. Quien ha sido afortunado transmite a los demás su riqueza -material o moral- y da pie con ello a una realidad nueva, a un valor: el fortalecimiento de la relación humana, procurando también la alegría del prójimo.
Es verdad que hay experiencias contrarias. La de quien ha recibido un beneficio y lo esconde mezquinamente o la de quien procura con afán un peculio creciente sólo para su propia ventaja. Pero también se da el caso de quien entrega incluso en abundancia, pero sin generar compromiso alguno de fraternidad. Es el uso despectivo del término «limosna». Un adagio atribuido por san Pablo a Jesús, aunque no transmitido directamente por los evangelios, dice que «hay mayor felicidad en dar que en recibir» (Hch 20,35). Y en realidad, llegando más lejos, en última instancia se debe reconocer que somos siempre deudores de una generosidad anterior a la nuestra: «¿Qué tienes que no lo hayas recibido?» (1Co 4,7). Cada bien de la vida es un regalo, y compartirlo como regalo es precisamente participar de la fiesta de la vida, celebrar comunitariamente la dicha, fraternizar.
Un pasaje de santa Catalina de Siena retomado por el Catecismo de la Iglesia Católica reconoce aquí un misterio de la providencia divina. «En cuanto a los bienes temporales, las cosas necesarias para la vida humana las he distribuido con la mayor desigualdad, y no he querido que cada uno posea todo lo que le era necesario, para que los hombres tengan así ocasión, por necesidad, de practicar la caridad unos con otros. He querido que unos necesitasen de otros y que fuesen mis servidores para la distribución de las gracias y de las liberalidades que han recibido de mí» (Diálogo de la divina providencia, 7).
Y comenta el Catecismo: «Las diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, a la benevolencia y a la comunicación. Incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras» (n. 1937). Es verdad que esto no justifica moralmente las graves desigualdades que se encuentran en nuestra sociedad. No es tampoco una claudicación de la justicia. Pero la enseñanza aquí llega más lejos. Advierte la riqueza propia como una oportunidad de servicio, como un ejercicio pertinente y plausible de la propia humanidad.
Santo Tomás de Aquino, reflexionando sobre si la liberalidad es parte de la justicia, concluía: «La liberalidad no es una especie de la justicia; porque la justicia da al otro lo que es suyo, y la liberalidad lo que es propio. Conviene, sin embargo, con la justicia… en su razón principal de alteridad, lo mismo que la justicia» (STh II-II, q.117, a. 5). En esa «alteridad» se mira al prójimo en su valor, como alguien digno de gozar también de mis bienes. En su mejor sentido, la compartición es un reconocimiento de la dignidad humana y de la alegría de tenerla en común.
Artículo publicado en el blog Octavo Día de eluniversal.com.mx; con permiso del autor