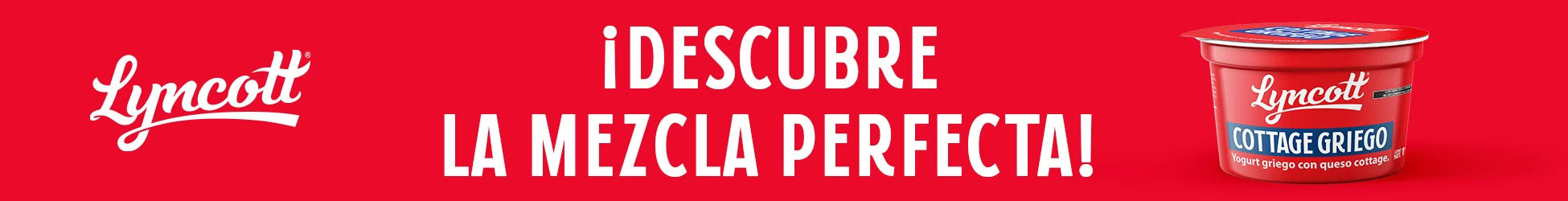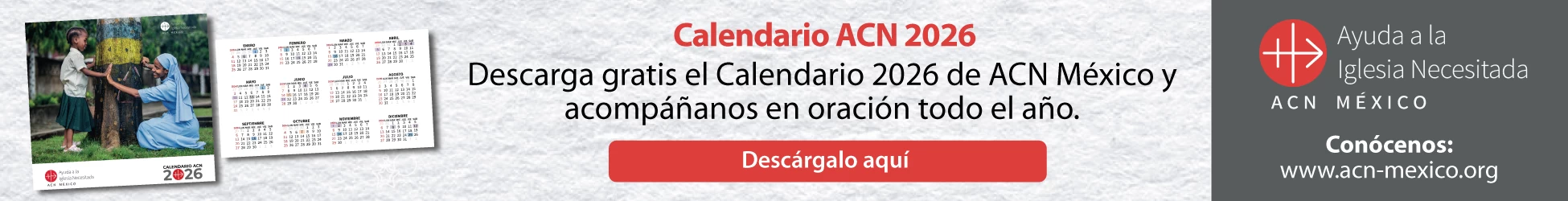Por P. Joaquín Antonio Peñalosa
El hombre del Renacimiento vive con la inmensa preocupación de saber quién es él. “El hombre, este desconocido”. Terminado el largo diálogo del hombre que habla y discute consigo mismo, se enfrenta con la naturaleza y vuelve los ojos a los demás. La infranquibilidad del mar que había detenido por el Occidente los humanos anhelos, mantuvo vivo el interés y la curiosidad de Europa por sus secretos: cuáles serían sus límites, sus islas fantásticas, los nuevos orbes de Thetys.
Por toda Europa aparecen libros sobre el emocionante tópico, ya con relaciones maravillosas de viaje, ya con estudios serios que portaban datos indispensables para la realización del soñado proyecto. Árabes, alemanes, flamencos, franceses, italianos, castellanos, aragoneses, lusitanos, todos cooperaban, en alguna forma, para la preparación de la empresa. Irrumpía por todas partes el ansia del más allá.
Así como hoy dibujantes y cinematografistas de la más fértil fantasía suelen representar a los marcianos y a su pretendido mundo, no eran menos deformes ni fantasiosas las láminas que aquellos siglos dedicaron a los hombres del más allá, a su entorno, a su flora y fauna. Animales caprichosos que envidiaría Jorge Luis Borges: el basilisco de la India, el Bonacrus de Frigia, la consabida ave fénix. Amazonas, dragones y sirenas.
Hombres cíclopes con un solo ojo, y otros con cuatro, o descabezados, con los ojos y boca en medio pecho. Hombres cinocéfalos con cabeza de perro. Hombres hipópodos con pezuñas de caballo o con un solo pie gigantesco. La imaginación nunca trabaja más que cuando se enfrenta a lo desconocido.
Sobre excitada la curiosidad de los primeros viajeros y conquistadores que llegan aquí con la fantasía que traen de allá, no es raro que alguna vez aludan a indígenas con cola, árboles que se convertían en pájaros, hojas que caminaban como orugas. El descubrimiento o encuentro del nuevo mundo cimbró la conciencia del hombre de entonces, como si hoy nos dijeran que había hombres en otros planetas. A partir del 12 de octubre de 1492, el misterio empezó a revelarse y la fantasía a convertirse en realidad cotidiana. Ahora se ve que no existen mares sembrados de monstruos, ni siquiera mundos estrictamente nuevos. Porque el nuevo continente, pese a sus diferencias y novedades, no es esencialmente diverso del viejo, poblado como está de hombres libres y pensantes.
Para que no quepa duda, fray Julián Garcés, primer obispo de Tlaxcala, escribe una admirable carta en los más elegantes latines que se escribieron aquí en el siglo XVI, al Papa Paulo III para defender la racionalidad del indio y su dignidad humana. Paulo III contesta luego, el 1 de junio de 1537, con la bula Sublimis Deus, los indios son personas humanas y, como tales, no han de ser privados de sus bienes ni de su libertad, ni deberán hacerlos esclavos. La leyenda, que es la espuma de la historia, dice que para acabar de cerciorarse de la naturaleza humana del indio, el Papa preguntó: ¿Se ríen los indios? Sí, santo padre.
Una simple sonrisa morena comprobaba la eterna novedad del hombre conforme destruía los prejuicios raciales. Los prejuicios raciales que aún no terminan ni en el nuevo, ni en el viejo mundo.
*Artículo publicado en El Sol de San Luis, 6 de octubre de 1990; El Sol de México, 11 de octubre de 1990.
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 23 de marzo de 2025 No. 1550