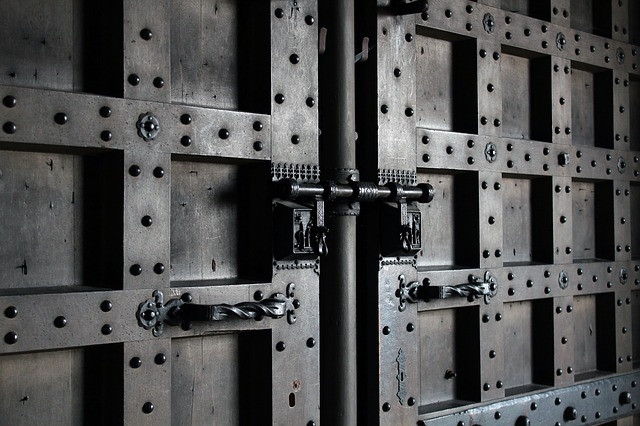Por Jaime Septién
Es famoso el libro de Mario Vargas Llosa, Conversaciones en las Catedral. Esta semana, en un hecho bochornoso y muy delicado, desde el punto de vista de las relaciones –siempre difíciles—Iglesia-Estado, conocimos el título inverso del libro de Vargas Llosa: la apropiación de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México sin conversaciones previas del gobierno con la Catedral (con el arzobispado, se entiende).
Nadie pone en tela de juicio que haya habido necesidad de acordonar la zona que alberga al Zócalo capitalino para evitar aglomeraciones y contagios en el cada día más politizado “grito” de la Independencia. Pero ahí de a hacerlo como lo hicieron el pasado fin de semana, hay una distancia que solamente se explica con una palabra: desprecio. Y, a lo mejor, con un verbo: humillar.
El poder que no da razones, el poder autoritario, se goza a sí mismo humillando a los que sabe (o imagina) que no “se le pueden poner al brinco”. Los efectivos del ejército que aislaron el Zócalo cumplían órdenes (como los que resguardaban la presa de “La Boquilla”, en Chihuahua). Los que tuvieron que negociar, dialogar y mandar, siquiera, una cartita de cortesía, son los miembros de la actual administración federal. Con la misma prontitud con la que se cobran los atrasos de los ciudadanos en el pago de servicios o de impuestos, deberían actuar para tramitar sus permisos. No hacerlo, querer “mostrar el músculo” ante los “santurrones de la Misa de 12 en Catedral” es una vulgaridad y una falta de respeto a la Iglesia.
Ignoro si alguien haya pedido una disculpa. Dice un viejo adagio que “en la política lo que se ve, es”. Y lo que vimos la mañana del domingo 13 de septiembre fue algo más que una desatención. Fue una clara humillación del poder temporal contra la raíz y la esencia de México.
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 20 de septiembre de 2020. No. 1315